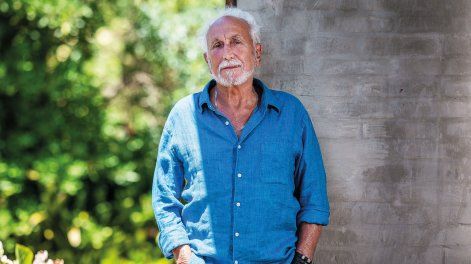Existe una hipótesis que se gestó en el mundo científico brasileño para explicarlo. Sobre la selva amazónica, el pulmón verde del mundo, se forman “ríos flotantes”; impresionantes masas de agua en forma de vapor producidas por la transpiración de los bosques, que contienen casi tanta agua como el propio río. Y cuando los vientos alisios las empujan hacia el sur y chocan con la cordillera, precipitan en forma de lluvia, principalmente, sobre los países rioplatenses. Pero la deforestación de la Amazonia, que año tras año supera las cifras de vegetación nativa perdida, está haciendo cambiar esta dinámica.
En condiciones normales Uruguay registra alrededor de 1.300 milímetros (mm) de precipitaciones anuales por metro cuadrado (m²). Esa cantidad de lluvia genera escorrentía superficial, la parte del agua que no es absorbida por el suelo, y transita hacia ríos, arroyos y lagunas, llenando represas y embalses. De estas reservas, OSE produce un poco más de 300 millones de metros cúbicos (m³) de agua potable al año, de la cual casi un 70% está dirigida al abastecimiento metropolitano; sistema compuesto por la Usina de Aguas Corrientes y los embalses de Paso Severino y Canelón Grande, alimentado únicamente por el río Santa Lucía.
Para el contexto actual, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) espera para el trimestre de mayo a julio 9 mm de precipitaciones, muy por debajo de la media mensual entre 40 y 60 mm, y además, temperaturas por encima de lo normal. Esto supondría que la poca lluvia va a evaporarse muy rápido y no llegaría a aumentar el volumen de los embalses, que están reservando menos del 10% de su capacidad.
Sin embargo, un estudio llevado adelante por la comunidad consultora Nómade muestra que solo el 39% de los encuestados considera la falta de lluvias como la principal causa de la crisis del agua. La mayoría la atribuye al uso inadecuado de los recursos naturales por parte de la industria o a la mala gestión de OSE, y solo uno de cada 10 menciona el cambio climático.
Según Castagnino, dentro del área metropolitana OSE pierde —“porque no contabiliza y no factura”— el 51% del agua que produce, y en todo el país, el 48%. Pero el principal problema es que el sur del río Negro se abastece únicamente de la cuenca del Santa Lucía y con una sola planta potabilizadora (la de Aguas Corrientes). Al gerente general de OSE le preocupa la “marcada brecha” entre los abundantes recursos hídricos y la escasa infraestructura hidráulica del país, que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo.
La de los medios técnicos, servicios e instalaciones, es una inquietud compartida. Panario también señaló las pérdidas de OSE como “un problema que viene de lejos”: “Las varias presidencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) decían que la prioridad era cambiar los caños, y hasta el día de hoy, todavía hay conexiones de plomo”. Una línea telefónica de la intendencia para atender, según Panario, más de 300 llamadas por problemas de pérdidas en pocos días no es suficiente si no hay personal para arreglar las tuberías. “Hay distintos niveles de culpabilidad”, pero mientras se sigue buscando al responsable, “vamos a seguir regalando agua”.
Ni bolas de cristal ni diario del lunes. Las llamadas “anomalías negativas” (precipitaciones muy por debajo de la norma) empezaron en el verano de 2022, según Inumet. Pero el productor rural, “que tiene cierta capacidad de prever”, “venía zafando” la falta de lluvias desde 2020, “consumiendo sus ahorros”, que dependen de su nivel de recursos. Así lo explicó a Galería el presidente de la Asociación Rural de Uruguay (ARU), el ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría.
La seca duró más de lo esperado y golpeó duramente a Colonia, San José y Soriano, algunos de los departamentos con los suelos más fértiles, donde durante los meses comprendidos entre noviembre y mayo se produce la soja y el maíz de exportación, haciendo un importante aporte al PBI. Perder esta zafra es “como si el maratonista se enfermara el día de la carrera”, ilustró Cortabarría.
“A veces la población urbana lo pierde de vista. Somos productores de alimentos, trabajamos con la vida”, y es inevitable el uso del agua, que no es gasto, aclara el ingeniero; “el agua no se gasta, se utiliza”. Pero existen buenos y malos usos del recurso. AUA y Dinagua se encuentran trabajando en conjunto para la promoción de “buenas prácticas” dentro de la actividad agropecuaria, en línea con lo propuesto por el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre el desarrollo de los recursos hídricos, que tienen que ir de la mano con la capacidad de medir resultados, dar cuenta de los flujos de retorno y el estado del agua río abajo.
Según expusieron los dos organismos, todo empieza por una correcta gestión de la información para elaborar un pronóstico de situación y poder suministrar datos a los tomadores de decisiones. Pero Castagnino explicó que algunos mensajes, como que el embalse del Severino viera colmada sus capacidades (65 millones de m³ de agua) en noviembre de 2022, eran positivos y de mejora, volviendo aún más difícil la posibilidad de anticiparse. Prefiere hablar de responder a un desastre “cuya probabilidad de ocurrencia fue ignorada”, que hablar de previsión, sobre todo cuando hay medidas puestas sobre la mesa hace mucho tiempo. Cuenta que ante el déficit hídrico de finales de los 90, en OSE se retomó una vieja idea: la de recurrir al Río de la Plata para la generación de agua para consumo, que en realidad, se remonta a 1967. Pero como “siempre que paró, llovió”, la situación siempre mengua, la urgencia queda olvidada y la posible solución también.
Por otro lado, el 24 de octubre del año pasado investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, entre los que se encontraba Panario, presentaron un comunicado público llamando a la “reflexión colectiva” de todos los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica sobre las formas de abastecimiento de agua potable al sur del país. El grupo de expertos ponía sus conocimientos a disposición “de forma desinteresada” para contribuir a la búsqueda de soluciones “que promuevan la sustentabilidad”, varios meses antes de que se declarase la situación crítica.
El mismo documento proponía categorizar al río Santa Lucía dentro de la clase “Fuente de agua destinada al abastecimiento de agua potable” del Código de Aguas, para que este fuera su principal uso. Pero fue ignorado. “Se piensan que pueden resolverlo todo desde su punto de vista y ni nos consultan. Hace falta un Salinas en algún ministerio que se le ocurra venir a hablar con la academia”, protestó Panario. “Solo les interesa la ciencia cuando dice lo que quieren oír”.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, propuso la conformación de un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para abordar todo lo relacionado con el agua, que tampoco estaría considerando la visión de la comunidad rural, que está acostumbrada a “levantarse todos los días de mañana y mirar al cielo para saber qué le depara el destino”, porque si no hay lluvias, no hay trabajo, señaló Cortabarría.
“Nosotros sabemos que cada tantos años ocurren sequías”, pero los diferentes gobiernos, “sin importar el pelo”, venían sin trabajar en previsiones por “malcriados”: “Era un recurso que nos sobraba”. Hasta que por primera vez en años de registro no alcanzó.
Para Castagnino, hay que entender que “los continentes no son otra cosa que presas naturales que embalsan mares y océanos”, que gracias a que la gravedad es “el combustible sin costo” el agua de lluvia escurre finalmente hacia ellos, convirtiéndolos en un reservorio natural. Y por lo tanto “nuestro Río de la Plata” funcionaría como fuente “infinita” y “generosa” de agua.

Una pizca de trihalometanos y biofilm. Además de la cantidad, la calidad del agua es también un problema. La situación finalmente obligó a que los suministros restantes se mezclaran con una parte bombeada del estuario, con mayores niveles de sodio y cloruro. Según el informe de Nómade, al 37% de los encuestados le preocupan las complicaciones que esto pueda tener sobre la salud, mientras que el 21% expresa su malestar por la preparación del mate. La “aceptabilidad” de esta nueva agua no es problema para Panario, pero sí que “la gente no sabe nada” porque “no le han informado nada”, y algunos se siguen sorprendiendo de que, aún hirviendo el agua antes de consumirla, se les dispara la presión arterial: “No son bacterias, es sodio”.
Entre las breves respuestas que Ursea dio a Galería, se asegura que el agua de OSE está dentro de los estándares “excepcionales” autorizados por el Ministerio de Salud Pública —que por lo pronto regirán hasta finales de junio—, en los que se pasó de permitir 250 miligramos (mg) de cloruros por litro a 750 mg, y de 200 mg de sodio por litro, hasta 440 mg.
Estos límites “no están fijados por características sensoriales, organolépticas, sino considerando las afectaciones a la salud”, explicó Castagnino. Las mismas que preocupan a Panario. El Reglamento Bromatológico Nacional especifica que el agua potable, apta para consumo, es la “desprovista” de sabores u olores “extraños”, por lo tanto esta agua, que el gerente general de OSE considera “apta para consumo” y que “no representa un riesgo para la salud”, no es potable.
Y aunque para aumentar las reservas y preservar los suministros que quedan en Paso Severino no había otro camino que mezclar el agua dulce con la del Plata, las preocupaciones no se agotan en la discusión del sabor. Panario explica que las cañerías de distribución están recubiertas por biofilm, una delgada capa de microorganismos que viven en su propio ecosistema y, en la medida en que no se suelten de las paredes del tubo, no afectarían el agua. Pero el biofilm no está adaptado a la presencia de sodio, y con el nuevo suministro salado, se desprende y termina siendo consumido.
“Los trihalometanos son lo de menos, va a haber de todo”, apuntó el profesor de la Facultad de Ciencias. Se trata de sustancias producidas por el cloro —que se utiliza para desinfectar el agua— ante la presencia de compuestos orgánicos. Los valores máximos de trihalometanos permitidos en el agua para que sea apta son de 0,1 mg por litro, es decir, que su presencia debería ser lo más cercano a nula. Pero el agua extraída del Río de la Plata requiere de una mayor concentración de cloro para desinfectarse porque contiene más cantidades de materia orgánica. Y a más cloro y más compuestos biológicos, más trihalometanos. Así lo informó el programa SobreCiencia de TV Ciudad, donde además se explicó que aunque resulte más peligroso dejar de desinfectar el agua con cloro, un consumo prolongado de esta sustancia tiene diferentes afectaciones sobre la salud, desde diarreas hasta cáncer de vejiga según estudios europeos.
Sobre la presencia de nuevas sustancias en el agua, la única recomendación de Ursea a Galería fue prestar atención a las instalaciones eléctricas, por ejemplo, de los calefones; que estén correctamente aislados para que “el elemento calefactor (por el que circula la corriente) no toque el agua y, por tanto, el nivel de sal en ella no sea relevante”, sin mencionar que no se recomienda el uso de equipos modificados por fuera de las especificaciones técnicas del fabricante, cuya comercialización está autorizada por Ursea y por ende es segura.
Posibilidades de acción. El informe de la Unesco señala la proporción inversa entre las grandes necesidades de inversión en el tema del agua y la cada vez mayor escasez de fondos públicos. Y si bien el problema es “para ser resuelto ya”, según Panario, Uruguay no tiene capacidad logística. Asegura que el Santa Lucía es un río “fantástico” en la medida en que su propio lecho se bifurca, con mucha potencia, en tres capas: una es la superficial, la otra corre por debajo del fondo de la primera, al mismo nivel de la arena (que genera que el agua se autofiltre), y la última está contenida aún más profundo en forma de acuífero. Panario asegura que existe tecnología para poder explorarlo y saber si el agua que deposita es salada —y podría destinarse a usos termales, ya que sí se conoce que es agua caliente a unos 30 grados— o dulce, lo que podría significar una nueva opción de abastecimiento. Pero esa tecnología no llega al país, que sufre de una “incapacidad técnica asombrosa”.
La realidad a solucionar, según Castagnino, también responde a la misma incapacidad técnica: la usina de Aguas Corrientes no puede ser la única que dote de agua potable al área metropolitana. “No puede parar ni cinco minutos”, ni para reparaciones ni mantenimiento. No puede averiarse, no puede haber fallas, porque no hay otra planta a la que recurrir y “dejamos Montevideo y zonas aledañas sin agua“. Ahora bien, el gerente general de OSE explicó a Galería que la administración pública “no es como el sector privado”, y por lo tanto, no puede “comprometer gastos” fácilmente si existen “dudas” o “no hay pronósticos certeros”.
Lo único incuestionable para Castagnino es que la red hidrográfica del Uruguay es inmensa: con un registro de caudal máximo de 30.000 m³ por segundo, el río Uruguay mueve 2.500 millones de m³ por día, según sus cálculos. “Eso permitiría abastecer con 300 litros por día a ocho mil millones de habitantes. Imaginate el Paraná, que es tres veces el Uruguay”, ilustró Castagnino.
Aunque potabilizar toda esa agua sería demasiado ambicioso, ya que se necesitaría una planta miles de veces más grande que la Usina de Aguas Corrientes, recursos hídricos “no nos pueden faltar nunca” cuando ambos ríos son los que conforman el Río de la Plata.
La idea es que se sume al Sistema Hidrográfico Nacional una nueva planta con una “fuente infinita de agua bruta” que “respalde” a la Usina de Aguas Corrientes en el abastecimiento metropolitano. Esta iniciativa se incluye en el proyecto Arazatí o Neptuno; una planta potabilizadora y presa con capacidad de embalsar 118 millones de metros cúbicos, que además de diversificar el tratamiento de agua, tiene entre sus cometidos no aumentar el endeudamiento externo, al proponerse mediante un llamado a licitación pública internacional para poner en concesión a 25 años la gestión y funcionamiento de la planta.
La oposición entre este proyecto y la construcción de la represa de Casupá (propuesta en el gobierno del Frente Amplio, que almacenaría 100 hectómetros cúbicos interceptando una cuenca del Santa Lucía de 685 km²), dice Castagnino, es falsa. “Arazatí con su polder (superficie ganada al agua) y la represa de Casupá son dos obras formidables y no tenemos nada que elegir. Son necesarias, tienen objetivos diferentes (la reserva por un lado y la potabilización del agua del estuario por el otro), pero en su conjunto son un aporte a la seguridad del abastecimiento de agua potable de todo el sistema metropolitano”.
En cuanto a paliar un posible déficit en otras zonas del país, OSE analiza avanzar también en la construcción de plantas desalinizadoras (por ósmosis inversa) en Maldonado (para abastecer San Carlos, Piriápolis, Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio), y la Costa de Oro de Canelones, por una inversión de 150 a 250 millones de dólares, proyectándose también hacia el departamento de Rocha.
Pero si la abundancia hídrica del Uruguay es tal, no sería necesario acudir al agua salada para descentralizar el tratamiento de los recursos hídricos de la capital y departamentos cercanos. Según Panario, alcanza con mantener todos los lugares “de donde se puede sacar agua” funcionales, es decir, contar con la infraestructura para trabajar, además del agua del Santa Lucía, otros cauces, como el del arroyo Pando, el Solís Chico y diferentes pozos en los que se dejaron plantas de tratamiento discontinuadas.
El comunicado de la academia también señala que la sustentabilidad ambiental del proyecto Neptuno no fue satisfactoriamente evaluada. Entre los problemas observados, se menciona que el Río de la Plata está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes, y también a las intensas floraciones de cianobacterias. Además, la superficie terrestre ganada al mar en la construcción del polder afectaría el ecosistema de la zona costera. Desde este punto de vista, el informe de la Unesco subraya que la sostenibilidad del agua no puede darse a costa de otros recursos naturales, sino desde una aproximación que comprenda y comprometa a todo el sistema ecológico, social, cultural, político y económico.
Del nicho al rito. En la disertación de AUA y Dinagua se mencionó la necesidad de “hacer un mejor uso de la información”, comprometiendo a la sociedad civil, y buscando difundir “los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas”. Según la Unesco, “los pueblos originarios pueden enseñarnos mucho sobre la conservación de los recursos naturales, la obtención y la producción de alimentos de manera sostenible y la vida en armonía con la naturaleza”. El 28% de la superficie terrestre del planeta, incluidas algunas de las zonas forestales más intactas en su ecología y con mayor biodiversidad, son gestionadas principalmente por pueblos, familias, pequeños campesinos y comunidades locales indígenas, siendo solo un 6% de la población mundial.
En cuanto a la dimensión doméstica, hay varias cosas que corregir, porque “la gente no tiene idea de lo que es cuidar el agua en situación de crisis”, señala Panario. Con un gasto promedio actual de 100 litros al día per cápita, no alcanza con cerrar la canilla mientras uno se lava los dientes. Para reducirlo a 20 litros diarios, “hay que empezar a bañarse dentro de un latón. Recoger el agua y usarla para tirar del inodoro solo cuando sea imprescindible. Lavar los platos también con agua retenida, olvidarse del lavaplatos. El lavarropas usarlo a carga completa y no echando solo dos kilos de ropa por lavado… Los israelitas, en situación de crisis, viven con 10”, detalló.
A un montevideano promedio le parece una locura porque “no tiene cultura de ahorro“. A modo ilustrativo, Cortabarría cuenta que en el resto del país solamente una parte de la población accede al agua de OSE y que en la zona rural muchas veces se toma agua del propio establecimiento. Si en Uruguay llueve un litro de agua (1.000 mm) por metro cuadrado de tierra al año, la azotea de un hogar de 50 m² junta aproximadamente 50 litros de agua anuales. “Gratis y dulce, de la lluvia, la misma que llena los ríos. Ahora te dicen: “¡Qué placer estar tomando agua del campo!”. Pero sí, de toda la vida”, concluyó.
Y con esa misma tranquilidad, el ingeniero subraya que las crisis climáticas son temporales, y es cuestión de esperar que las cosas se reacomoden. Pero que se reacomoden todas, incluso las que no tienen que ver con el clima. Porque como plantea la Unesco en su informe, los riesgos de subvalorar el agua son demasiado grandes para ignorarlos.


 +
+