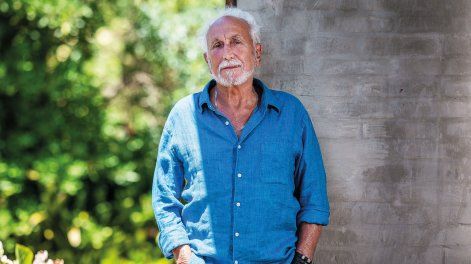El primer trabajo de Carla Quevedo en el cine fue el de interpretar a Liliana Coloto, la muchacha que es asesinada en los primeros minutos de El secreto de sus ojos. En la versión final del filme -que estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor película extranjera- Quevedo no tiene diálogo y su personaje, Liliana, no es más que la chispa que enciende la historia. Diez años después, la actriz argentina se enfrentó con la oportunidad de interpretar a una víctima de femicidio: Alicia Muniz -o Muñiz, como la bautizó la prensa de la época-, la uruguaya asesinada por el boxeador Carlos Monzón en el verano de 1988, en la serie Monzón (se puede ver en Space, Cablevisión Flow y ahora en Netflix). Fue un hecho histórico en Argentina, que de un segundo a otro transformó a Mar del Plata de un balneario de moda en la escena de un crimen mediático -y que a los pocos meses sería seguido por la muerte de Olmedo, al caer del balcón de un edificio.
En Monzón, Quevedo tuvo la oportunidad de trascender el desenlace violento en sí. A Muniz no solo quiso ponerle el cuerpo, sino también darle una voz: contar quién era Alicia, cómo había sido su vida, qué la hacía feliz y cuánto la hizo sufrir Monzón. Es que en los diez años que separan un papel del otro, la actriz ha transitado por la televisión y el cine, forjando una carrera bastante particular que navega el under y lo popular, que le permite, a esta altura, ser selectiva con los proyectos que elige. Luego de El secreto de sus ojos ganó experiencia en el cine argentino más independiente con dos películas románticas: Abril en Nueva York y 20.000 besos, mientras que el éxito masivo llegaría con la popular tira televisiva Farsantes. Luego, con un pie en Nueva York y otro en Buenos Aires, trabajó en la miniserie Show Me a Hero, junto a Oscar Isaac y Winona Ryder y en El Hipnotizador, con Leonardo Sbaraglia; ambas de HBO. Recientemente brilló en El maestro interpretando a Luisa, una bailarina de ballet que se convierte en la protegida de Abel Prat, un genio de la danza, rol que encarnó Julio Chávez.
Hoy en día, Quevedo es una de las actrices más interesantes de su generación, pero eso no le alcanza. Al mismo tiempo que estrenó Monzón sacó a la venta su primer libro, Me peleé a los gritos con el manager del spa, una recopilación de poemas que estuvo escribiendo en los últimos años. Desde Buenos Aires, y en medio de su gira de prensa, la actriz conversó con galería.
Es muy distinto. El secreto de sus ojos fue mi primer trabajo profesional, fue una gran experiencia con la cual aprendí muchísimo, pero mi personaje en particular era un poco accesorio, en el sentido de que el guion no entraba en su historia. Incluso en la versión que vio la gente no tengo ni una línea de diálogo. Es un personaje que no pude explorar demasiado en su momento, eran como viñetas. Para mí era importante no volver a hacerlo en Monzón. Diez años después, si iba a volver a interpretar a una víctima de femicidio, lo quería hacer con otro enfoque, pudiendo mostrar el sufrimiento real de esa víctima, más allá de la escena del crimen. Si no, da la sensación de que las mujeres que mueren a manos de un femicida sufrieron solamente ese día, o en ese momento en que son asesinadas. La realidad es que esas personas sufren por años por ese mismo hombre. El 65% de las víctimas de femicidio conocen a su agresor y es su pareja o su expareja. Me parecía necesario profundizar en eso, en su relación con el femicida y en los distintos tipos de violencia que ella había soportado a lo largo de los años.
¿Cómo es para vos en lo emocional contar una historia así?
Soy una persona muy sensible y todo me atraviesa de una manera muy fuerte, en general. Vivo las cosas con intensidad y eso es pésimo para mí y buenísimo para mi laburo como intérprete. En este caso el sufrimiento viene por el lado del saber que esto les pasa a muchas mujeres, todos conocemos a alguna. Si bien yo no soy una actriz de método y suelo separarme muy fácilmente de los personajes, en este personaje me costó mucho. Había algo en la violencia de las escenas que quedaba vibrándome en el cuerpo y que, si bien entendía racionalmente que estábamos recreando una ficción, es imposible separarlo porque es algo que está basado en un hecho real y en cosas que pasan todos los días. Hay un sufrimiento real y eso lo sentís con otra intensidad.
Se está hablando más de un tema que en otra generación era tabú: la violencia machista. Por ejemplo, se puede ver en Big Little Lies y en Monzón. ¿Te parece que es una conversación que se tenía que dar?
Por supuesto, es importante, necesario e inevitable a esta altura del partido. A mí lo que me llamó mucho la atención revisando el caso de Alicia Muniz fue que hubo una movilización de mujeres a raíz de este tema, algo que yo no me imaginaba. Es algo que tampoco se contó en los medios de la época, la cobertura estuvo muy enfocada en la figura de Monzón e incluso se hablaba de un accidente. Titulaban Muerte tras riña, como si fuera algo que simplemente sucediera. Pero, investigando, en ese momento se movilizaron un montón de mujeres, que salían con carteles a las calles, no solo a hablar de que era un asesino Monzón y no un campeón, sino también a reclamar por los derechos de las mujeres en general. En los últimos años, el movimiento feminista se hizo mucho más visible y alzó la voz con otra potencia. Ahora sabemos que contamos con nosotras.
Siempre aprovechaste tu visibilidad para ser vocal sobre este tipo de temas. ¿Lo sentís así?
No concibo que pueda ser de otra manera. Desde chica siempre me resultó extraño el lugar de la fama y la exposición. Siempre me pregunté realmente de qué sirve, más allá del punto de vista ególatra de que esa exposición ayuda a que uno haga lo que le gusta hacer de forma más constante y con mayores libertades en lo que respecta a tu carrera de actriz. Para mí eso nunca fue suficiente. Me pasa muy desde el comienzo que cuando se me da la posibilidad -sabiendo que eso lo leen muchísimas personas- siento que tengo una responsabilidad y una oportunidad de dar ciertos mensajes. Por ejemplo, con respecto a la depresión y la ansiedad, con todo lo que tiene que ver con salud mental, que son temas muy tabú: de adolescente y en mi primera adultez precisé mucho leer que había gente que lo padecía pero trabajaba y tenía una vida. Entonces, cuando tuve una oportunidad de hablar, decidí hablar de eso, porque hay gente que necesita escucharlo. Con el tema del movimiento de mujeres pasa lo mismo: si no hablamos nosotras, no habla nadie por nosotras.
Estás en un momento de tu carrera en que tenés esas libertades para elegir. ¿Cómo seleccionás los papeles?
Tiene que ver con lo que me convoca en lo personal. Lo primero que hago es leer el guion, más allá de los nombres de las personas involucradas. Quizás es porque conecto mucho con la lectura y la escritura. Realmente tengo que tener ganas de hacerlo, porque es mucho lo que uno da en cada proyecto, son horas y dedicación. Busco personajes ricos e interesantes. Igual, uno piensa que está eligiendo pero uno elige entre las opciones que brinda el mercado y eso es una consecuencia de un montón de cosas, entre ellas la sociedad patriarcal. Si yo solo eligiera proyectos con personajes femeninos ricos, fuertes y con identidad propia, por ahí estoy tres años sin hacer una película (risas). Si bien hay muchas mujeres que escriben y dirigen, muchas veces esos proyectos no llegan a ser financiados y la realidad es que de los proyectos que sí se realizan, en el 98% los personajes femeninos están escritos en torno al personaje masculino y como respuesta a ellos.

Son accesorios.
Totalmente. Con los años fuimos ganando espacios. Por ejemplo, Capitana Marvel es una de las películas que más recaudaron en la historia de las películas de superhéroes, pero es casi como si tuviéramos que probarle al mundo que esas historias importan y que necesitan ser contadas y escuchadas. Intento buscar eso, no es fácil.
Más allá de interpretar historias de otros, ahora escribiste tu propia historia, tu primer libro. ¿Lo sentís más personal?
Sí, es absolutamente distinto. Estoy atravesando un momento muy raro, porque si bien como actriz creés que estás muy expuesta, ahora me doy cuenta de que no. Yo me escondo un poco detrás de los personajes y es como si prestara mi cuerpo y mi voz para contar la historia de otro. Hay algo del lanzamiento del libro que me toca de una manera más íntima y profunda, que tiene que ver con haber hecho algo yo. Lo siento como un logro personal. Es algo que planeé, que hice, que di a luz. Salió de mí, de una necesidad muy íntima de decir ciertas cosas. Hoy lo hablaba con Julieta Ortega, que está por sacar un libro para niños, una como actriz no convoca al evento o lo que sea; cuando presentás un libro hacés todo vos, lo leés en la presentación. Es muy lindo también.
¿Cómo fue la recepción?
Muy buena. Estoy bastante fascinada con toda la cantidad de gente que pide desde los diferentes rincones del país como Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego. Quedé muy impactada con el alcance de la poesía, me pareció muy lindo pensar en que mis poemas iban a ser leídos tan lejos de casa.
¿Cuándo empezaste a explorar la poesía como género?
Siempre me gustó, pero allá por el 2011 empecé a fascinarme mucho más. Yo estaba viviendo en Nueva York y estaba comprometida a leer en inglés, lo tomaba como parte de mi ejercicio con el idioma, pero se me hacía insoportable porque no manejaba el inglés con la facilidad con que lo hago hoy en día, me costaba mucho, leer una novela era un compromiso insoportable. Entonces empecé a leer más poesía, me ayudaba porque en la poesía se suele usar el lenguaje de manera más exhaustiva, entonces conocía palabras nuevas. Además, se me hacía más habitable la página que un libro entero. Desde ahí no paré de leer poesía. Además, siempre me nació escribir cosas cortas que, sin saberlo, parece que eran poemas.
¿Cuál fue el último libro que te voló la cabeza?
Una novelita que se llama Turkish delight, de John Wolkers, que es lo más incorrecto, políticamente aberrante, machista. Es todo lo que no debe ser. Pero es un libro que fue escrito en 1969 y es muy interesante leerlo hoy en día porque es un retrato muy fidedigno del lugar que tenía la mujer. Es un libro que no tiene bullshit, es muy honesto, dentro de la voz del personaje que narra. Habla de forma cruda, sucia, violenta. Para mí, la verdad en la ficción, que se sienta honesto, que no sientas que el autor está careteando algo, es lo más valorable en la literatura. Busco eso en los libros.

En tus redes sociales también se puede percibir esa búsqueda de honestidad.
Siempre hay un filtro en lo que compartís. Dentro de lo que decido compartir trato de ser lo más honesta posible, no me gusta que la gente crea algo que no es. A mí me pasa que las redes me generaron mucha neurosis. De hecho, hago períodos de desintoxicación en los que borro Instagram, Twitter y Facebook del teléfono por un mes entero. Es muy peligroso pensar que la vida de las personas es así como la vemos en redes: en Instagram todos parecen estar felices y satisfechos. En general, es al contrario, cuanto más feliz te mostrás, más necesidad tenés de convencerte a ti mismo de lo que tenés. Suele ser la imagen deseada, no la real. Obviamente, celebro mis triunfos y las cosas lindas que me dio la carrera, pero también trato de compartir otras cosas más reales y más humanas para que la gente que me lee sepa que soy una persona real, con sus cosas lindas y sus miserias.


 +
+