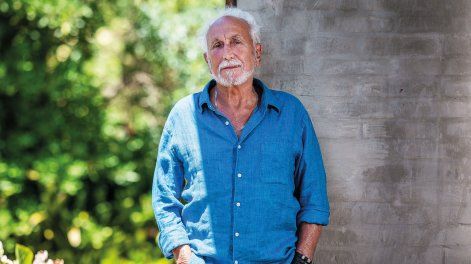Porque la lógica que llamamos ahora extractivista es la que nos ha puesto en esta situación. Es una lógica que nosotros describimos como: hemos sido tan ambiciosos y tan voraces que hemos acabado con todos los recursos de la Tierra. Cuando en realidad, cuando te pones a hacer un análisis socioeconómico de lo que ha pasado en los últimos años, lo que vemos es que esos recursos han sido consumidos por un porcentaje verdaderamente pequeño de la humanidad. Incluso ahora mismo, cuando hablamos de contaminación y de consumo, vemos que India, uno de los países más grandes del mundo, es uno de los que menos consume y uno de los que menos CO2 produce, es decir que no hemos sido “nosotros”, ha sido una lógica de mercado y de industria muy concreta que ha generado un problema de desigualdad completamente inaceptable. Y entonces, cuando los reyes actuales de esa industria extractivista proponen descartar la Tierra porque se ha quedado como si fuera una cáscara vacía y descender sobre otros planetas, lo que están proponiendo no es “vamos a expandir la humanidad”, lo que están proponiendo es “vamos a minar en otros lugares, vamos a predestruir otros lugares donde ni siquiera hemos habitado, antes de empezar a acabar con el entorno”. Y teniendo en cuenta que esa es la premisa que nos ha colocado en esta situación tan desafortunada, es improbable que esa misma premisa nos saque de esta situación. Están pensando en ir a otros planetas a extraer minerales porque la mayor parte de las tecnologías en las que hemos apostado para el futuro, como los coches eléctricos —donde Tesla (cofundada por Elon Musk) evidentemente es un líder de mercado—, dependen de una extraordinaria cantidad de litio para ser autónomos y funcionar con energía eléctrica, y el litio es un material muy habitual en la Tierra —hay litio en el océano, en las rocas, en nuestros cerebros—, pero no tan habitual como para que podamos hacer una transición al coche eléctrico. Por ejemplo, si la mitad de los coches que existen hoy en el planeta se convirtieran en coches eléctricos, está calculado que nos quedaríamos sin litio en 2040. Entonces, lo que están planteando estos dos es: “Vamos a buscar otros materiales que todavía no conocemos para ver si los podemos convertir en el nuevo litio, o en el nuevo níquel, o en el nuevo cobre, o en el nuevo lo que sea que necesitemos para mantener este crecimiento completamente vertiginoso de la industria tecnológica”. No parece una solución para la crisis climática, parece una solución para su problema, pero no para el nuestro.
Para el 1% de la población la crisis climática no es el problema, sino cómo seguir disfrutando de una cantidad desproporcionada de recursos cada vez más escasos sin pagar las consecuencias. ¿Cómo proyecta ese devenir si todo sigue así?
Por eso me parece importante hablar de los proyectos de Marte y los proyectos de la estratósfera que proponen los grandes multimillonarios, entre otras cosas porque lo que ellos están pensando es cómo sobrevivir en la Tierra cuando la Tierra sea Marte. Una de las cosas que digo en el libro es: qué gracioso que a los dos hombres más ricos del mundo, la Tierra se les queda pequeña. Y sin embargo, ellos ocupan un porcentaje del planeta que es el mismo que ocupa a lo mejor la mitad de la población, y lo ocupan también en el sentido de la huella medioambiental que van dejando; esa es la gente que se mueve en jet privado para comprar cigarrillos.
Dice que “sin héroe no hay drama y sin drama no hay titular”. ¿Siempre vivimos en esta dinámica, eligiendo estas historias?
Yo pienso que siempre vivimos en esa dinámica, forma parte también de ese mito fundacional: un elegido, que construye un barco… La historia es justo lo opuesto, pero el relato que nosotros construimos para transmitir conocimientos y herramientas de una generación a otra ha tomado esa forma a lo largo de los años y ahora nos cuesta mucho pensar en otra. Incluso nuestro modelo de comunicación mediática tiene que ver con ese relato: necesitamos un protagonista, necesitamos que los gobiernos tengan un líder carismático cuando verdaderamente esto casi desafía la idea misma de la democracia, de la representatividad más o menos colectiva. Necesitamos que el progreso esté encarnado en grandes visionarios que llevan el mundo hacia delante. Nos cuesta no pensar en mitos, arquetipos, en estos seres fundacionales disruptivos que lo cambian todo, y claro, esto se transforma en una cultura formato superhéroes que se aprovecha en forma de marketing en lugares como Silicon Valley, porque es la mejor manera de recibir financiación. Uno de los grandes problemas de Silicon Valley es que se está comiendo un montón de dinero público que podríamos usar para otras cosas. Nos cuesta mucho asumir que el progreso en realidad es una cosa que hacemos entre todos, y que las invenciones son la última encarnación de un trabajo colectivo. En el libro hablo de la presentación de la foto que le hicieron a este agujero negro tan lejano, y que a mí me emocionó mucho, porque nunca he visto una presentación tan colectiva de un proyecto tan colectivo y tan bonito. Y sin embargo, al día siguiente el titular era: “La chica que le hizo la foto al agujero negro”.
Estamos en un momento en el que la complejidad del mundo es tan grande, y la disonancia cognitiva entre lo que parece que pasa y lo que realmente pasa es tan grande, que nos estamos abrazando a mitos de nuevo, igual que la gente se abraza a realidades paralelas, como los antivacunas, o los terraplanistas, o los conspiranoicos. Estos son mitos donde los buenos y los malos están bien definidos, donde las reglas del juego están más o menos establecidas y donde todo el mundo sabe lo que está pasando porque es un universo cerrado y perfecto, aunque sea una locura.
También hace referencia al supuesto problema de la superpoblación mundial, presentando cifras de natalidad que en muchos países en vez de subir, bajan. ¿Por qué estamos tan convencidos de que ese es el principal problema frente al cambio climático cuando no lo es?
Primero, porque es un relato producido por los grandes poderes de nuestro tiempo. El concepto de la huella de carbono se lo inventó British Petroleum, precisamente para repartir la responsabilidad de algo que en realidad estaban haciendo ellos y los cinco grandes competidores que tiene la industria. Y el concepto de la superpoblación de alguna manera también nos hace partícipes, como culpables del problema de que estamos devorando el mundo. Casi nos deshumaniza en el sentido en que se deshumaniza a las minorías a las que se quiere exterminar diciendo que son como cucarachas, o comparándolos con ratas, o con cualquier tipo de infestación. Cuando se nos aplica la etiqueta de una población que se sale del tarro, lo que están diciendo es que el problema es que somos muchos. Pero de nuevo, cuando analizas el problema lo que ves es que los que más contaminan son muy pocos. Generalmente son unas pocas industrias y son unos pocos países, y dentro de esos pocos países son unos pocos individuos los que más consumen. No es la especie humana, son unos pocos. Entonces pienso que es una manifestación del capitalismo, que nos está diciendo que el problema que nos consume somos nosotros mismos, y eso no es verdad.
 Editorial Debate, 176 páginas, 690 pesos.
Editorial Debate, 176 páginas, 690 pesos. El relato predominante entonces es que el humano es a la vez el villano del cambio climático, y puede ser el héroe. ¿Cuál es el problema con ese discurso?
Una de las cosas que cuento en el libro es que es muy difícil pensar en el cambio climático precisamente porque vivimos en esa disonancia cognitiva en la cual asumimos una responsabilidad sobre un problema que nosotros no causamos. Es un poco lo que hacen los maltratadores, te culpan de su propio maltrato, y claro, cuando te culpan del maltrato, o en este caso de la extinción o de la destrucción del planeta, te dicen: si tan solo te portaras bien, si reciclaras bien, si comieras las cosas apropiadas, todo iría bien. Pero claro, como no es cierto, ahí es donde entra la disonancia cognitiva. Reciclamos, tenemos menos hijos, dejamos de tomar aviones, nos hacemos vegetarianos y, sin embargo, nada va mejor. Todo va peor. Y entonces entras en esta fase nihilista en la que dices: da igual lo que haga, todo va a seguir igual. Es un poco lo que pasa con la gente que no vota porque piensa que da igual que gane la izquierda o la derecha, su situación no va a cambiar. Y ese es un nihilismo paralizante que nos hace no hacer nada con respecto al cambio climático, o al avance de la ultraderecha, o todos los grandes problemas de nuestro tiempo. Sentimos que no tenemos poder para cambiar nada porque en muchos aspectos nos han responsabilizado de los problemas sin que tengamos la posibilidad de hacerlo mejor.
¿A eso es a lo que se refiere cuando dice que muchos especialistas describen el momento presente como la “tormenta perfecta”?
Claro. Daniel Kahneman, el psicólogo israelí al que le dieron el premio Nobel de Economía, dice que esa es precisamente la clase de problema que no se nos da bien. Si fuéramos seres racionales, capaces de pensar de manera lógica, probablemente la mayor parte de los problemas que nos afligen en este momento podríamos haberlos resuelto sin mucha dificultad. Pero somos justo lo opuesto; somos seres extremadamente emocionales, que no funcionan de manera racional. Para empezar, el cambio climático es un problema complejo, lo cual significa que no tiene una sola solución, sino que tiene muchas distintas, que algunas son contradictorias entre ellas, porque la solución que funcionaría en Pakistán es exactamente la opuesta a la que funcionaría en Texas, por ejemplo. Y eso, en un mundo globalizado dominado por unos medios de comunicación completamente vendidos a publicidad, nos dificulta la tarea de salvarnos a nosotros mismos.
El libro no es pesimista, de hecho ofrece soluciones posibles, pero requieren hacer a un lado la satisfacción inmediata y los mandatos del capitalismo, además de políticos dispuestos a volverse impopulares por priorizar el bien público a largo plazo antes que ganar una campaña. ¿Aun a pesar de todos estos requisitos, usted es optimista?
Soy optimista porque siento que lo contrario es absurdo. O sea, soy optimista, o por lo menos siento que merece la pena intentar hacerlo bien, aunque no tengas la garantía de que vaya a pasar. Yo ni siquiera tengo hijos y pienso que merece la pena intentar sobrevivir como especie, a pesar de que podría no funcionar. Creo que hay que estar del lado del que pueda decir: yo hice todo lo que estuvo en mi mano; y no del lado de: yo me gasté todo lo que tenía y me dio todo igual. Creo que tiene sentido estar de ese lado, entre otras cosas porque ese es el lado que nos satisface más como personas. Estamos entregados a todo tipo de anestesias que nos generan una sedación inmediata, porque consumir comida, drogas, alcohol, relaciones sexuales o series de Netflix de forma compulsiva, que es lo que estamos haciendo todos, todo el rato, a todas horas, son una anestesia ante el estrés, la preocupación, esa disonancia cognitiva de la que hablábamos antes; ante esta sensación de catástrofe inminente, de que vivimos un shock detrás de otro, de que no tenemos tiempo de recuperarnos de nada, de que la vida no tiene sentido. La mejor manera de defendernos de esa situación terrible que nos tiene a todos un poco drogados es formar comunidad, tener un objetivo común y vivir acompañados, sabiendo que lo que hacemos merece la pena aunque no funcione. Uno de los problemas principales del cambio climático del que nadie habla es que si ahora de repente paramos todo lo que estamos haciendo y decidimos tomar las medidas que sabemos que podrían acercarnos, por ejemplo, a los objetivos de la Cumbre de París, es decir, que de repente todos los gobiernos se pusieran de acuerdo y coordinaran para hacer exactamente lo que los científicos han dicho que tenemos que hacer para frenar la acumulación de CO2 y para empezar a enderezar este barco que va hacia el abismo, incluso si hiciéramos eso de forma perfecta durante los siguiente años, todo iría peor. Ahora estamos viviendo la foto de hace 20 años; es decir que los resultados del sacrificio de una generación entera puede que se vean en los siguientes 10, 20 años. Años de sacrificio solo creyendo en la ciencia y despreciando la necesidad de que ese sacrificio tenga una respuesta inmediata. Y la manera de salvarnos de ese vacío de respuesta es encontrar satisfacción en el proceso de hacer esto juntos, y de que tenga sentido: una generación perdida tratando de salvar al mundo tiene que encontrar satisfacción en el hecho de que están salvando el mundo para generaciones venideras, porque somos seres sociales, que les gusta tener un objetivo en la vida y les gusta hacer cosas en común. Eso genera mucha más felicidad que comprarte un coche nuevo o irte a un spa, pero se nos ha olvidado.
En el libro cita el caso de Ciudad del Cabo, con su campaña de ahorro de agua, como un modelo aplicable al mundo. La base sería empoderar a la población para que sean “accionistas del futuro”. ¿Cómo se empieza a gestar un plan de esas características? ¿Dónde está el germen?
En este caso, el plan se gesta directamente en el gobierno de Ciudad del Cabo. La ciudad se encuentra en una situación extrema en la que todas las estadísticas indican que en pocos meses se van a quedar sin agua. El gobierno decide hacer partícipe a la ciudadanía de una solución que es: “Nos estamos quedando sin agua. Esta es la información, esta es la cantidad de agua que tenemos en los embalses. Llevamos tres años de sequía y es posible que nos espere otro más. El gobierno no puede permitir que el agua se acabe y nos muramos todos, entonces lo que vamos a hacer es, entre todos, hacer un uso racional del agua”. Entonces el gobierno empieza una campaña muy acelerada —porque tenían los embalses al 14 por ciento y cuando llegaran al 13 se acababa el agua— hasta que llegue el período de lluvias, poniendo un límite de consumo por familia de 50 litros diarios, para lo que se ponen unos sensores y se aplican multas a quienes se pasen en el consumo. El plan es con mucha mediación por parte del gobierno: es el gobierno el que viene a tu casa, te pone los sensores en los lugares donde consumes agua y te explica cómo funcionan para que tú lo veas, que es una forma de aprender a gestionar el agua. Pronto la población aprende que bañándose gasta más agua que duchándose, que si deja el agua abierta mientras friega los platos gasta muchísimos litros y se queda sin agua para la cisterna, que el agua que usa en la ducha se puede reciclar para usar en la cisterna y que el agua de los platos se puede reciclar para fregar el piso. Empiezan a buscar fórmulas para tener más agua a pesar de que tienen muy poca. En España tenemos un problema de sequía y el agua de la cisterna es potable; y eso es muy fuerte. ¿Por qué potable? Estamos locos. Entonces este proceso de Ciudad del Cabo me parece mágico porque pasa de ser una ciudad de usuarios, donde los clientes pagan tanto por tener un servicio que es el agua; a ser una comunidad de gestión de un recurso finito del que todos son accionistas y todos tienen que proteger. Parte fundamental de este proyecto fue que no solo sabían lo que gastaban ellos, sino que todos sabían lo que gastaba el resto; es decir que si un vecino del barrio alto estaba gastándose el agua en llenar la piscina y regar su jardín, todo el mundo se enteraba y esa persona era multada y abucheada. El ayuntamiento también llenó las carreteras de la ciudad de grandes banners donde se marcaba el nivel de los embalses, es decir que la ciudad estaba viendo minuto a minuto cuánta agua quedaba. Y en ese proceso consiguieron salvar el agua para ese año, y el siguiente, y el siguiente, y ahora Ciudad del Cabo tiene más agua en los embalses de la que tenía en 2017.
Y esa podría ser la base para cualquier otro plan de racionamiento o concientización.
Ahora Ciudad del Cabo sabe cómo trabajar de forma colectiva para conseguir un objetivo común. Pueden hacerlo con la producción de energía. Imagínate que en vez de poner sensores el gobierno dice: ahora vamos a poner una placa solar en cada edificio y vamos a intentar reducir el consumo eléctrico tradicional un 30%. Es un pelín más caro que poner sensores, pero se puede hacer.
¿Siguen con ese régimen?
No, este era un régimen de crisis, pero ahora gastan muchísima menos agua que antes. Y es un régimen de crisis que se puede reactivar en cualquier momento. No hace falta que venga Jeff- Bezos a poner un centro de gestión de agua. Basta con poner cuatro sensores pequeños, baratos, en tu casa, y empezar a hablar con tus vecinos sobre cuánta agua se gasta. Hay una fiscalización colectiva del agua que es lo que funciona, porque ahora mismo, cuando a ti te cobran el agua, en realidad no sabes si has gastado la que dicen o no; hay una opacidad absoluta. Pues Ciudad del Cabo demuestra que se puede pasar al otro lado y hacer un ejercicio de responsabilidad colectiva que además funciona.


 +
+