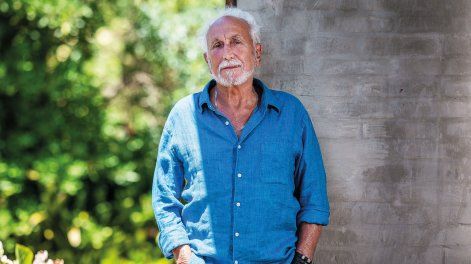El caso es escalofriante. Y el tiempo le ha conferido, además, visos de horror paranormal, entre detalles dramáticos y truculentos, con historias de fantasmas y apariciones. El 2 de enero de 1920 alguien mató a machetazos a una pareja de montaraces y a una niña de seis años en la Isla del Infante, "una enorme maleza de casi 900 hectáreas sobre el río Negro, a 10 kilómetros al este de Villa Soriano, con buenos pastos para la cría de ganado y tierra fértil para la agricultura", se lee en Muñecas en el río. El crimen de la Isla del Infante, de Sebastián Panzl, narración que recrea la investigación de un triple crimen atroz y misterioso. "Hay desgracias que duran un siglo", dice Panzl. "Algunas leyendas también". Y es que, todavía hoy, hay pescadores que salen al río y llevan juguetes como ofrenda, para evitar que el alma en pena de una niña muerta los atormente.
Panzl (Montevideo, 1986) es licenciado en Ciencias de la Comunicación y se ha desempeñado en el periodismo desde 2007. Ha pasado por las redacciones de Últimas Noticias, El País y El Observador, medio para el que actualmente colabora de manera freelance. Muñecas en el río es su cuarta publicación, después de ¡Tiren, cobardes! - Uruguayos en la segunda guerra mundial (2015), Fusilados y verdugos - Historia de la pena de muerte en Uruguay (2016) y Cartas desde las trincheras - Los uruguayos en la primera guerra mundial (2017), todos editados por Planeta. Su trabajo de jornada completa es en una agencia de seguros en Las Piedras, lo que le ha permitido, dice, encarar este tipo de proyectos de largo aliento. "Después de estar todo el día en una redacción, cerrar un documento y después abrir otro, no me lo imagino", comenta durante una breve charla, vía Zoom, con Galería.
Conoció la historia del triple crimen de la Isla del Infante por medio de una fuente. ¿Cómo fue?
Sí, a través de una llamada de Alejo Cordero, de la Comisión del Patrimonio, con quien tengo una relación desde hace muchos años. Llevábamos tiempo sin hablar hasta que un día me llama en un contexto que nada que ver. Yo estaba de viaje, en San Francisco. Era una llamada de WhatsApp, ni siquiera lo escuchaba bien, en la que me decía que estaba en Villa Soriano con un grupo de investigadores locales que estaban buscando los cuerpos de un crimen ocurrido no sé hace cuánto... La verdad es que no le entendía nada. Entonces me mandó un recorte de prensa. Yo seguí sin entender mucho pero me di cuenta de que obviamente ahí había algo. Cuando volví nos juntamos a tomar un café y me contó la historia con más detalle. Ahí mismo planificamos la primera ida a la Villa. Yo nunca había ido. Me pasó a buscar por casa y ahí fuimos. Llegamos y me dejó en un ranchito que él había conseguido. Claro, no nos conocíamos, teníamos una relación de periodista y fuente, ahora somos amigos y vamos juntos a la Villa, pero en ese momento no era así.
¿Cómo se ubica Muñecas en el río respecto a sus anteriores trabajos?
Los escritores vamos creciendo a medida que vamos leyendo más. Cuando escribí mi primer libro, en 2013, era otra persona, tenía otra experiencia, otras lecturas y otros intereses. Tenía un interés por un periodismo que mostraba mucho más las cartas y de dónde venía mi relato, es decir: me interesaba mucho reproducir citas de diarios. En mis primeros tres libros se ven muchísimas citas de diarios. Como investigador me enamoran esas cosas: uno es periodista y sabe que lo que escribe y lo que sale en prensa en la mayoría de los casos nunca más nadie lo lee. Este libro empecé a escribirlo solo, llegué a un primer borrador y, Valentín Trujillo mediante, me contacté con Carlos María Domínguez. Le propuse que tenía esta historia, que me interesaba mucho, y que de acuerdo a mis lecturas quería escribir este libro de otra manera.
¿Cuáles son esas lecturas?
Cuando digo "mis lecturas" me refiero a un periodismo narrativo bien fresco que hay ahora, liderado principalmente por mujeres, como Leila Guerriero, Mariana Enríquez o Tamara Tenenbaum, que generacionalmente ya las asociamos directamente con el nombre, a veces decimos Leila, como si habláramos de una amiga o una persona con la que tenemos cierta cercanía. También está Fernanda Trías, aunque ella trabaja mucho más en ficción. Y, aunque también escribe ficción, Inés (Bortagaray) es una referencia como algo que me ha sorprendido muchísimo. Parte del resultado de esas lecturas, y de otras más, es que a este libro quise quitarle tantas citas y adueñarme del relato. Leer los diarios, los documentos, ir a los lugares, como también hice en los otros libros, pero esta vez adueñándome del relato. Esto fue algo que quise hacer desde el primer momento, cuando arranqué solo, antes de llevarle el primer borrador a Domínguez, que a su vez me terminó convenciendo de que ese era el camino que tenía que seguir. Ese texto lo descartamos. Yo sabía que era un borrador para trabajar mucho, parecía tener un desarrollo, y fue duro descartarlo. Duro e interesante. Previo a la pandemia, fines de febrero, principios de marzo, nos reunimos, me dijo honestamente que ese borrador no servía y me preguntó cuál era el libro que yo quería escribir. Entonces yo empecé a derivar entre la historia de un asesinato y la de Villa Soriano... Que Villa Soriano esto, que Villa Soriano esto otro. El primer consejo fue una pregunta: "¿Vamos a contar la historia de un asesinato o vamos a contar la historia de Villa Soriano?". Y ahí hubo una tensión, porque por enamoramiento con el pueblo siempre quise traer un poco a Villa Soriano, que después terminó ahí pero en su justa medida. "¿Cuál es el tono que queremos buscar en el libro?" fue otra de las preguntas a responder. Esa búsqueda llevó muchísimos meses. Y el tono que quisimos fue el tono ágil, con información muy concentrada, con cada párrafo cumpliendo una función precisa. Yo me enamoraba de esas cosas y escribía y escribía. Y él me recortaba y recortaba. "Sobra, sobra, sobra". Hubo gente que leyó el libro y me dijo que quería más de charla de los parroquianos, por ejemplo, pero lo que hicimos fue dejar solo aquello que estaba vinculado con el crimen. Quien quiera contar algo tiene que contar algo sobre el crimen. De lo contrario, afuera. Y cuando hablan los parroquianos hablan de lo que saben o no saben del crimen. Esa fue la búsqueda y Carlos fue un editor muy presente. Empezamos a trabajar y al toque apareció la pandemia y no nos pudimos ver, pero tuvimos un ida y vuelta muy fluido, por teléfono, por mail, con el borrador yendo y viniendo. Y con eso eliminé la soledad de la escritura, que es terrible. Fue la primera vez que pude hacer algo así. Y no es en desmedro del mundo editorial, sabemos que no hay tiempo para que una persona te vea una vez por semana para trabajar en tu texto, pero así fue, lo contacté particularmente. Hubo semanas en las que la cosa avanzaba y hubo semanas en las que se trancaba un poco. Fue un proceso hermoso. Y confié mucho en él a fuerza de resultados. Empecé a confiar en sus consejos porque veía que el libro avanzaba y tomaba forma. Yo le había puesto un epígrafe, una referencia a Arco, una canción de Buenos Muchachos, del disco #8, que me parecía que venía en línea con la historia. Él me preguntó por esa frase, qué onda. No me dijo que la sacara, pero empecé a dudar y al final, la saqué.
¿Cómo llegó a contactar a Domínguez?
Pasaron dos cosas bien curiosas. Un viernes a la tarde, previo a la pandemia, fui a una exposición de Erika Bernhardt en el CdF (Centro de Fotografía de Montevideo). Inés fue la curadora de esa muestra, que se llama En el fin solo hay flores. Me colgué muchísimo con esa exposición y tengo una de las fotos en mi casa. Con Inés no tengo una amistad ni nada, solo nos conocemos de la vuelta. Esa tarde me la encontré, charlamos un rato y le conté sobre la historia y las dudas que tenía; ella me sugirió que pensara en Domínguez. Eso fue un viernes de tarde. El sábado, en el casamiento de Analía Parra, compañera de El Observador, me encuentro con Valentín Trujillo (hoy director de la Biblioteca Nacional, que también trabajó en el diario entre 2005 y 2015). Y en ese casamiento me regaló el título. Después de que le conté la historia, me miró y me dijo: "Muñecas en el río". Y, además, también me dijo que me contactara con Domínguez. Valentín ya había trabajado con él en el libro de Real de Azúa (Real de Azúa. Una biografía intelectual, Ediciones B,). Lo llamó y le preguntó; Carlos estaba terminando su libro sobre El Galpón (Dura, fuerte y alocada. La historia del teatro El Galpón, Banda Oriental, 2020), por eso no empezamos enseguida. El libro tuvo tiempos lentos. En eso también se diferenció de los anteriores.
Entre los varios personajes que deambulan en la historia está Francisco Bruno, jefe de Policía en una época en la que ese cargo es prácticamente igual al de ser intendente.
Estaba en una etapa de transición. En los diarios a veces se hablaba de "jefe político". Constitucionalmente ya no lo era, aunque en los hechos era un poco así. Bruno tenía además el respaldo de los Galarza, que eran los caudillos, los dueños de Villa Soriano, figuras realmente fuertes que llegaron incluso a enfrentarse a José Batlle (y Ordóñez). Y Bruno era el jefe departamental. Yo podía haber escrito un perfil de cada una de las personas que aparecen en el libro. Todas tienen historias muy interesantes. De hecho, me empeciné un poco con eso, pero interrumpían el ritmo. Pensé en poner eso al final. Carlos me orientó siempre a mantener un foco. Y hoy lo miro y siento que está lo que tiene que estar.
Si bien no tuvo mayores dificultades para acceder a documentos, para buscar el expediente del caso debió recurrir a la Suprema Corte de Justicia.
Hay un trabajo de archivo que Emilio Hourcade Leguísamo publicó íntegro (en ¿El triple crimen de la Isla del Infante?), que es muy bueno, y en el cual basé parte de la investigación. Con Emilio nos fuimos a acampar a orillas del río Negro y pudimos conversar bastante. Él tenía mucha documentación. Yo pude conseguir una cosa bien importante, la partida de defunción de José Roo (el acusado del crimen), que la conseguí en la Intendencia de Montevideo en 48 horas, increíble, se lo agradecí muchísimo. Me obsesioné con encontrar el expediente entero, porque hay partes de la sentencia en la prensa, partes de los interrogatorios, pero el expediente completo no lo tenía. Hay varios índices y el índice que corresponde al caso no está. Y sin el índice, es imposible.
Al revisar los archivos, ¿hubo algo que le llamara la atención del periodismo que se hacía en aquella época?
Aquel era un periodismo mucho más temperamental, con un lenguaje bien callejero y, a veces, bien llano. Caben expresiones como "chacrón de espalda ancha" para definir a uno de los sospechosos del crimen. Y hablo de la prensa de época de Mercedes, que de por sí tiene sus particularidades, como las descripciones de los lugares y los ambientes, la forma como hablan del río, su río, por ejemplo. La prensa montevideana de esa época, que también revisé, está repleta de errores. Hay un diario que describe el cadáver de la niña, un cadáver que en realidad nunca apareció. Para este trabajo, la prensa confiable era la de Mercedes, sencillamente porque era la que estaba ahí. Lamentablemente no había un diario en Villa Soriano, lo que hubiese sido de antología. Si uno lee los recortes de prensa de los primeros días del caso, son un montón de confusiones, donde hay hipótesis de lo más alocadas. Esa fue una decisión también que tuve que tomar: cómo mostrar ese desorden, porque acá no había lugar para confundir al lector. La investigación para saber quiénes eran los muertos demora un año y pico, y en el libro se cuenta en las primeras páginas.
Lo mismo puede decirse de los elementos sobrenaturales que se cuelan en la historia. Están ahí pero desvían el foco.
Esos elementos son parte del relato oral de Villa Soriano, decidí incluir tres, que son interesantes. "¿Esto es verdad?". Es verdad que el relato de Villa Soriano también está hecho de estas historias. No hay un debate filosófico sobre eso. En un curso que hice con Leila Guerriero ella hablaba de la importancia del desecho de información, y creo que me sirvió mucho para no perder el foco. Y el foco es la historia de un crimen.
¿Podría contar un poco más acerca del taller que hizo con Guerriero?
Como pasó con muchas especialidades, en esta época se abrieron pila de oportunidades de hacer cursos con personas de ese nivel. Con Leila hice un taller de perfiles el año pasado. También hice uno con Mariana Enríquez y otro con Valeria Luiselli, talleres breves, de unos pocos días. Acá asistí, también por Zoom, a uno con Manuel Soriano. Este año estuve cursando otro taller con Leila pero por razones personales me tuve que bajar. A medida que leía y veía que esas personas estaban mostrando sus cartas, y dado que estoy en un momento de exploración, como todos, traté de aprovecharlo. Hice todo lo que pude para sacarle provecho al encierro. Ahora estoy haciendo el Laboratorio de la Mirada, de Tali Kimelman y Lucía Bruce, que es como un entrenamiento de una mirada artística, tiene un foco en la fotografía, aunque no solo es fotografía.
Después de todo esto, ¿cómo es hoy su relación con Villa Soriano?
Voy cada vez que puedo. Ahora menos, por la pandemia, pero cuando estuvo todo más tranquilo iba una vez por mes. Cuando voy estoy mucho tiempo solo. Me alquilo un ranchito con una estufa a leña y después de tarde, si pinta, voy un ratito al boliche, como hacen todos en el pueblo. Voy y hago vida de pueblo. Allá hice amigos, tengo amigos. Villa Soriano está a 300 kilómetros y es un pueblo al que entrás y salís por mismo lugar... o por el agua. Es un lugar muy particular. Son uruguayos que miran partidos de Peñarol y Nacional los fines de semana, pero hay un lenguaje, una forma de andar. Si en Montevideo hay una idiosincrasia barrio por barrio, imaginate, allá también, una muy especial, la de un lugar que está a mitad de camino entre pueblo y campo.
¿Y qué siente cuando va a Villa Soriano?
Tranquilidad. A veces voy dos noches y el tiempo me rinde muchísimo. Dos noches en Villa Soriano es mucho tiempo. Y eso está buenísimo.

Muñecas en el río, de Sebastián Panzl
Editorial Planeta, 184 páginas, 690 pesos


 +
+