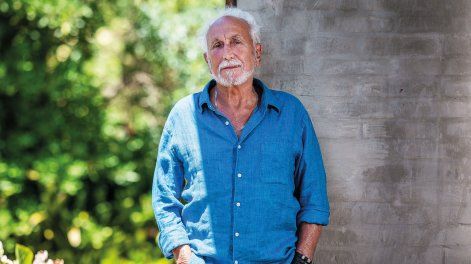La película Melinda y Melinda, de Woody Allen, empieza con una discusión en una cafetería. Un grupo de cuatro personas intenta descifrar si la vida es una comedia o una tragedia y uno recuerda la historia de Melinda. La anécdota de esta mujer, que llega a una cena sin ser invitada, sirve como disparador para dos escritores que la usan a su favor; el primero lo ve como una tragedia, el segundo como una comedia. Ninguno está errado, solo la interpretan con perspectivas diferentes. Y aunque la película no es más que una ficción, muestra que somos los relatos que creamos. "Los seres humanos necesitamos encontrarle un sentido a la vida para no enloquecernos. Le ponemos un orden narrativo al caos para entender el mundo y, en esa forma de narrar, vamos buscando patrones para probarles a los acontecimientos del mundo cuál le calza mejor", asegura el filósofo y docente de la Universidad Católica del Uruguay Javier Mazza. Esa necesidad de encontrar un sentido, establecer rutinas y teorizar sobre los hechos aparece desde las comunidades más primitivas. Pero sin aviso, este año, los cimientos más firmes del mundo moderno se vieron sacudidos por la silenciosa amenaza del coronavirus.
Desde que los primeros brotes se esparcieron por el mundo, los filósofos se sumergieron en un intenso debate sobre qué historia estamos narrando sobre la pandemia, cómo nos enfrentamos a la amenaza y qué estamos dejando por el camino. Sin importar la nacionalidad, las autoridades se esforzaron en establecer al virus como el "nuevo enemigo" y simbólicamente lo dibujaron como una amenaza, verde o roja, fea, desagradable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se empecinó en nombrarlo "el virus chino" en un intento de politizar la pandemia, y líderes de peso como el del primer ministro inglés, Boris Johnson, dijeron que estábamos en una guerra. "En un momento en el que necesitás coraje, vas a narrar lo que te está pasando como una aventura épica. Ahí aparece la imagen del virus como el villano: es más malo que los malos", dice Mazza. Y un pantallazo por lo ocurrido lo demuestra.
Ante una amenaza desconocida, el mundo construyó un relato heroico colmado de ciudades vacías, hospitales colapsados y muchos aplausos. Los médicos, el personal de la salud y los educadores fueron vistos como los nuevos héroes y las personas que se quedaban en sus casas (cuando no era obligatorio, claro) como buenos ciudadanos responsables. Los gobiernos reforzaron esto con una construcción narrativa en la comunicación a través de las frases como "le ganamos entre todos" o "vamos a ganarle" que se repitieron en los medios tradicionales y las redes sociales. "Es una narrativa compleja, pero sin esa narrativa no tenías el acto heroico de los médicos que se subieron al Greg Mortimer, por ejemplo. Ese condimento es el que termina generando las ganas de subir y ayudar. La realidad no existe en términos puros sino que el acceso que tenemos a ella condiciona el modo en que la vivimos", dice el profesor. Siguiendo las órdenes de "los que saben", la mayor parte del planeta acató sin grandes problemas, se quedó en su casa, le puso una pausa a su vida y se horrorizó por el avance del virus. Sin embargo, los filósofos y grandes pensadores no se detuvieron, analizaron el comportamiento de la humanidad y se sentaron a debatir sobre lo que está ocurriendo en el mundo.
¿Una amenaza, más control? Con el diario del lunes, se podría decir que el primer filósofo en hablar de la pandemia subestimó el alcance del virus y los estragos que iba a tener sobre las sociedades. El 26 de febrero, el italiano Giorgio Agamben (Roma, 1942) fue cuestionado por la opinión pública por decir que las medidas tomadas por las autoridades eran "frenéticas, irracionales y completamente injustificadas" por sus efectos socioculturales. Mientras el alcance del virus se convertía en una pesadilla, el escritor de La comunidad que viene (1990) dijo que las autoridades se estaban esforzando por difundir un "clima de pánico" y que sentía más preocupación por las reacciones que por el virus en sí. Y aunque con los días su discurso cambió, fue el primero en hablar de los riesgos del "estado de excepción". El romano aseguró que estábamos ante un fenómeno nuevo, inédito y que, además de demostrar las debilidades del sistema, era peligroso. Mostró su desaprobación por la cuarentena obligatoria y aseguró que este control le daba el poder al Estado de saberlo todo acerca de los ciudadanos, que aceptaron perder parte de sus derechos sin mucha resistencia.
A mediados de febrero, el filósofo esloveno Slavoj Zizek (Liubliana, 1949) también apareció en escena con argumentos más utópicos y reflexivos. "Quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza en sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global", aseguró entonces. Pero el tiempo pasó y su ilusión bajó. En el libro Pandemia, publicado por Anagrama en mayo, denuncia la histeria racista, el sentimiento antichino y la solidaridad idealizada. "La crisis actual muestra que la solidaridad y la cooperación global tienen como finalidad la supervivencia de todos y cada uno de nosotros, y obedecen a una pura motivación racional y egoísta", escribió. El esloveno también criticó la falta de una solidaridad "real" y de conciencia colectiva. Quizás este sentimiento fue el que se escondió detrás de los comentarios de muchas personas que usaron las redes sociales para castigar, juzgar y responsabilizar a ciertos personajes del avance de la pandemia.
En Uruguay, este fenómeno se hizo evidente en el fastidio de los que corrieron a denunciar por Twitter o Facebook a las personas que salían a correr por la rambla o fueron a la feria. "Las acciones de cuidar el encierro y criticar a los que no lo cuidaban, en momentos en el que el mandato era estar encerrado, se realizaba en pos o levantando una bandera de responsabilidad cívica, sociocultural. Pero lo que hacíamos era decir: ‘Vos estás usufructuando un beneficio porque yo estoy haciendo un sacrificio, y eso es egoísta y quizás irresponsable'", asegura Javier Mazza a galería. Este concepto se reforzó en los escritos del filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959): "El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa", decía en una columna de El País de Madrid.
Mientras se luchaba (y se sigue luchando) por combatir los casos de coronavirus, el personal de la salud -que fue reconocido por los ciudadanos en todo el mundo- debía seguir un protocolo por el cual se decidía a quién se podía salvar. Y ante esta situación, en España e Italia los médicos recibieron apoyo psicológico. La situación se hacía límite. Se sucedían los días y las redes sociales y los medios de comunicación amanecían con imágenes de cuerpos tirados por las calles de Ecuador o la noticia de que los residenciales geriátricos de Buenos Aires habían sido clausurados por los ancianos infectados. "¿Cómo podíamos aceptar, solo en nombre de un riesgo que no se podía especificar, que nuestros seres queridos y los seres humanos en general no solo murieran solos, sino -algo que nunca había sucedido antes en la historia, desde Antígona hasta hoy- que sus cuerpos fueran quemados sin un funeral?", se preguntó Giorgio Agamben.
Después de semanas de encierro, Slavoj Zizek redireccionó el debate filosófico para exponer la debilidad del sistema capitalista. "Y si los representantes del orden capitalista global existente se están dando cuenta de lo que los analistas marxistas críticos llevan señalando hace tiempo: que el sistema se halla sumido en una crisis profunda? ¿Y si están explotando de manera despiadada la epidemia para imponer una nueva forma de gobernanza? El resultado más probable de la epidemia será que acabará imponiéndose un nuevo capitalismo bárbaro. No deberíamos perder el tiempo con meditaciones espiritualistas New Age acerca de cómo ‘la crisis del virus nos permitirá centrarnos en lo esencial de nuestra vida'", sentenció el esloveno sobre un futuro del que ya venía reflexionando hace tiempo.
Desde Buenos Aires, el filósofo y doctor en Ciencias Sociales Emmanuel Taub asegura que estamos atravesando un momento crítico y que no volveremos a ser los mismos. No confía en que haya un cambio, pero sí asegura que tenemos que repensar los modelos actuales. "Los valores, los avances y las tecnologías que a mediados del siglo XX siguieron desarrollándose acaban de terminar en la formación de un virus que nos mata. En ese sentido, sinceramente tenemos que replantearnos nuestra forma de relacionarnos socialmente, los valores y nuestra existencia, si es que queremos seguir existiendo, quiénes tienen que seguir existiendo o si vamos a liberar a la humanidad a su propia destrucción", asegura a galería.
Un poder invisibilizado. El debate filosófico atravesó el planeta y reforzó los cuestionamientos de hasta dónde llega el control ciudadano. Las gráficas sobre el avance del virus muestran las tendencias en Asia y Europa con interesantes particularidades. A diferencia de países como España, Italia y Estados Unidos, hubo regiones de Oriente con curvas más estables por el acatamiento ciudadano.
En Corea del Sur y en Taiwán, incluso, ni siquiera hizo falta la obligatoriedad de la cuarentena por la pronta obediencia de la población y su confianza en el Estado. Y lo cierto es que en estos lugares los límites entre el control, la privacidad y el gobierno son más difusos. Al respecto, Byung-Chul Han dice que la vida cotidiana en Oriente está más controlada, organizada y vigilada. "En China no hay ningún momento de la vida que no esté sometido a observación. Se controla cada click, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales le quitan puntos. La vida puede llegar a ser muy peligrosa. En el vocabulario de los chinos no aparece el término de esfera privada", explica el filósofo en una columna del diario El País de Madrid.
En Asia no existe el miedo y la conciencia (en Occidente tampoco se entiende por completo) sobre la protección de datos y el Estado dispone recursos millonarios para recolectar información de los movimientos de cada individuo. Cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus, el gobierno de Taiwán le enviaba SMS a la población para localizar a los infectados y notificar sobre los contagios. Lo mismo ocurría en Corea del Sur cuando alguien se acercaba a un edificio donde había contagiados. En los dos casos se recibían señales de alarma por aplicaciones oficiales, que eran actualizadas por grupos de expertos en registros exhaustivos. Allí nadie cuestionó las libertades que perdía el individuo ni el control del Estado. Y el desconocimiento es un terreno peligroso, asegura el filósofo israelí Yuval Noah Harari (Kiryat Atta, 1976).
"Con el fin de detener la pandemia, toda la población debe seguir ciertas pautas y hay dos formas principales para lograrlo. Un método es que el gobierno vigile a la población y castigue a quienes incumplen las reglas. Hoy, por primera vez en la historia humana, la tecnología hace posible vigilar a todo el mundo todo el tiempo. Los gobiernos pueden recurrir a sensores y potentes algoritmos. Ya no se necesitan espías de carne y hueso", aseguró en una columna publicada en La Vanguardia. Este filósofo considera que las sociedades tienen el poder de elegir si prefieren una vigilancia totalitaria o el empoderamiento ciudadano, pero, claro, la población también construye su relato y vive una realidad en función de la información que recibe.
Tanto las hipótesis de Yuval Noah Harari como las de Byung-Chul Han se sostienen sobre la base de que la sociedad moderna se acostumbró a vivir sin grandes enemigos. Es cierto que los primeros años de este siglo estuvieron marcados por atentados terroristas, pero no hubo conflictos bélicos de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial o enfrentamientos políticos como la Guerra Fría.
Cuando publicó el libro La sociedad del cansancio, hace 10 años, Byung-Chul Han aseguró que vivíamos en una época donde se había perdido el paradigma inmunológico. Ninguno de nosotros tiene -o tenía- miedo a morir de fiebre, ni se ponía apocalíptico al pensar en un virus. Podíamos ver con más temor el avance de la inteligencia artificial o imaginar un futuro con batallas tecnológicas. Nunca imaginamos tener que recluirnos en nuestras casas por la amenaza de un "enemigo invisible". "En medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de afuera. Pero hay otro motivo para el tremendo pánico: de nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del "me gusta", suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real, y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción", dice Byung-Chul Han en El País de Madrid.
En esta última columna, el pensador coreano le responde a Slavoj Zizek y asegura que el sistema capitalista no caerá. También dice que, lejos de destruirse, el control y la vigilancia digital serán vistos como herramientas salvadoras y una solución para vencer la pandemia. "Ojalá que tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, como teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo", señala el filósofo.
¿Cómo se recuperan las libertades? Después de evidenciar (o al menos cuestionar) la liviandad con la que tanto las sociedades occidentales como las orientales aceptaron las medidas de control de los gobiernos, los filósofos se pusieron en campaña para mostrar los peligros de resignar libertades individuales. Sin siquiera cuestionarlo, los habitantes de China aceptaron colocarse pulseras biométricas mientras los ciudadanos de todo mundo se escondieron detrás de los tapabocas. Estos accesorios no tardaron en ponerse de moda y se venden en colores, con logos, diseños e infinidad de detalles y modelos. "Ni siquiera lo pensamos. Con el tapabocas dijimos: "Ta, tampoco es que me voy a cortar el brazo derecho por coartar la libertad de mostrar el rostro'. En Estados Unidos hay protestas porque dicen que son libres de no usar tapabocas y nos parece ridículo, pero pensemos que va a ser mucho más difícil sacarlo. Es muy fácil resignar una libertad y muy difícil el camino de volver a tenerla", explica Javier Mazza.
El tire y afloje en las negociaciones es tan antiguo como imprescindible. Ya en el siglo XI antes de Cristo los griegos debatían sobre qué tenían que resignar para vivir en armonía y sentirse seguros en una comunidad. Las normas son parte de un pacto social y, como bien sabemos, se actualizan con el paso del tiempo. Sin embargo, la comunidad internacional ya mostró su preocupación por la posible llegada de gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y más desigualdad. Un informe de las Naciones Unidas señala que la crisis sanitaria supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos. Y un repaso por la historia demuestra que el pánico, el miedo y la incertidumbre son aliados perfectos para los regímenes autoritarios. "No hay ninguna otra cosa por las que las personas estén dispuestas a resignar sus libertades más que por su seguridad. Cuando tengo una amenaza clara a mi seguridad y a mi supervivencia, tengo que pensar cuáles de mis libertades resigno para mí y mi familia. Eso no pasa hoy, pasa siempre y va a seguir pasando. El asegurarse la seguridad, valga la redundancia, es una frontera compleja", sostiene Javier Mazza.
Es momento de pensar qué y hasta dónde permitimos el control. "Tenemos la posibilidad de pensar y de repensarnos; no existe algo así como normalidad", agrega el argentino Emmanuel Taub. Si hay algo en que los filósofos concuerdan es que somos lo que pensamos y tal vez sea momento de pensar en quiénes se esconden detrás del tapabocas.


 +
+