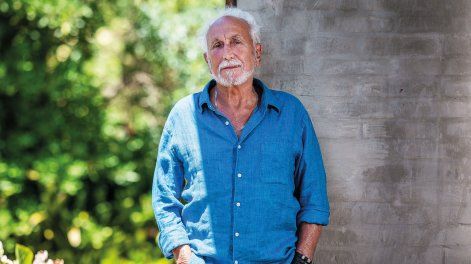No conozco su título y tampoco su autor, pero sé que hay por ahí un relato que narra la historia de un pacífico ciudadano que, medio turulato por los ruidos infernales que nos invaden, un día empieza a apiolar gritones, bochincheros, perpetradores de carcajadas estruendosas y demás personas insufribles. En especial, a esos enemigos del silencio que son los dueños de establecimientos convencidos de que dar “ambiente” consiste en poner a todo gas una música tan repetitiva, machacona y monocorde que, al cabo de un rato, uno tiene la sensación de que se le empieza a licuar el cerebro. No sé ustedes, pero yo noto que cada día que pasa me parezco más al psicópata de ese cuento. En cualquier momento me busco la ruina acogotando, por ejemplo, a uno de esos individuos —o individuas— que, en el Ave, y móvil en ristre, se ven en la necesidad de informar a grito pelado a todo el vagón de que el tiempo en Málaga era cojonudo pero que ahora que está llegado de Granada empieza a nublase un poco. O cuenta que ha desayunado porras con chocolate. O le da por explicar con pelos y señales la peli que vio ayer o vaya usted a saber qué otros retazos de su inane vida que no interesan a nadie. Sí. El mundo está lleno de plomazos que no conciben que pueda existir el silencio y se empeñan en llenarlo. Si no es con su cháchara, será escuchando la radio, viendo una serie o enchufándose horas y horas a Spotify, de modo que no haya ni un segundo de tregua, no sea que se aburran o, peor aún, les dé por pensar, por reflexionar. Yo no creo en las conjuras universales, pero a veces me pregunto si Elon Musk, o algún otro ricachón lunático como él, no estará intentando, a través del ruido en sus diversas formas, mesmerizarnos para luego convertirnos en amebas mentales. O a lo mejor son los chinos los que nos quieren a todos gagás y con las meninges hechas chop suey, vaya usted a saber; el mundo está tan loco que, a estas alturas, todo es posible. Por eso, porque no quiero que se me sequen las entendederas pero tampoco deseo convertirme en psicópata apioladora de ruidosos y bochincheros, uno de mis buenos propósitos de este 2023 es desengancharme del ruido. Por lo visto no soy la única. Leo que en Nueva York, por ejemplo, el silencio empieza a considerarse el nuevo lujo y existen diversos establecimientos que responden a esta necesidad. Clubs carísimos en los que ofrecen clases de meditación o mindfulness; también habitaciones silenciosas donde desconectar así como cabinas de flotación en las que uno puede retrotraerse a cuando era un feto y estaba en el vientre materno. Según cuentan, este invento, además de ofrecer silencio, aporta interesantes beneficios físicos: mejora la tensión muscular, estira la columna vertebral, aumenta el riego sanguíneo y reduce la producción de cortisol, ácido láctico y adrenalina… Por su parte, los causantes de nuestra adicción al ruido también han visto en los adoradores del silencio un interesante nicho de mercado. Por eso, después de hacernos adictos a toda clase de auriculares, pinganillos y amplificadores de sonido, Apple, por ejemplo, ofrece ahora sus Airpods Pro, que tienen como novedad la cancelación del ruido, mientras que Spotify comercializa unos podcasts de ruido blanco que acumulan más seguidores que muchos artistas. Tal es el mundo del consumo. Primero nos venden el ruido y después el antídoto contra él. Según The New York Times, cada vez son más los artistas, millonarios y CEO de grandes empresas que se apuntan a la moda del silencio. Y lo hacen no solo comprando los antes mencionados cachivaches, sino instalando en sus casas carísimas habitaciones de ruido cero donde solazarse en elegantísimo y monacal recogimiento y soledad. ¿Querrá esto decir que el silencio está a punto de ponerse de moda? Lo dudo mucho. Pero ojalá sirva para que algunos de los ruidos que nos infestan bajen sus decibelios. Yo, con que supriman las músicas ambientales de bares, restaurantes y otros locales públicos, me conformo. ¿Quién habrá sido el inventor de tan monocorde, machacona y omnipresente tortura? Si no es un ricachón que quiere controlarnos convirtiéndonos el cerebro en pasta de boniato, seguro que es un sádico.

¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
 +
+ Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá