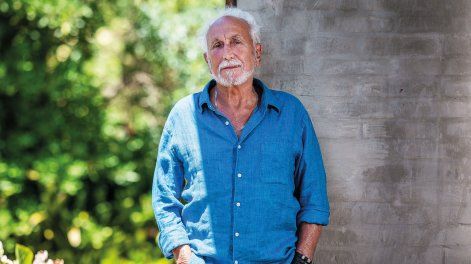Siempre me ha interesado observar cómo cada época tiene las que podríamos llamar personas-síntoma. O, lo que es lo mismo, hombres y mujeres que más o menos en cada década encarnan el espíritu de los tiempos, sus valores o, por el contrario, su falta de ellos. Uno de los ejemplos más evidentes es el Che. La juventud de su tiempo lo llevó a los altares no por lo que era (su balance como político y como guerrillero deja mucho que desear), sino por lo que parecía ser: un rebelde, un idealista que auguraba un nuevo mundo más justo e igualitario. En su caso ayudó y mucho su aspecto físico y una foto convertida en icónica, pero hay multitud de guapos espléndidamente fotografiados que jamás alcanzaron la categoría de referentes ni de emblemas de su época. El cine nos ha regalado a muchas personas-síntoma. Desde Rodolfo Valentino, encarnación perfecta de la Norteamérica multiétnica, en la que un recién llegado podía alcanzar el sueño americano de prosperar y hacerse célebre, hasta Marilyn Monroe, avanzadilla y emblema de la revolución sexual que ya alumbraba. Poco después llegarían Carlos Castaneda, Bob Dylan o Janis Joplin, iconos de la era hippy; en los setenta, Cassius Clay, consolidando el fenómeno del Black Power; o en los ochenta y noventa Diana de Gales como símbolo de que algo estaba cambiando en las instituciones más ancestrales. Y así llegamos a principios del siglo XXI, en el que dos personas-síntoma bien pueden ser Bin Laden y Barack Obama. El primero porque representa la irrupción de inquietantes e inesperadas amenazas que no provienen de ningún país en concreto, pero que han sido capaces de poner en jaque al país más poderoso de la tierra. En cuanto a Obama, el hecho de que un mestizo llegase a la Casa Blanca marcó un antes y un después y tuvo como contrarréplica el acceso al poder de otro personaje-síntoma, Donald Trump, ejemplo perfecto de un mundo en el que priman más las pasiones y los apriorismos que la razón y el sentido común. Pero estamos en verano [N. de R.: Carmen Posadas escribe desde España.] y no quiero darles el tostonazo con teorías políticas a la violeta, sino centrarme en otro tipo de personas-síntoma. Pasaré primero de puntillas por el caso de Greta Thunberg, adalid guste o no en lo que refiere a cambio climático. Tampoco quiero detenerme demasiado en los magos de Silicon Valley, mientras que sobre Elon Musk, ejemplo perfecto de una especie en auge, la de los multimillonarios infantiloides y memos, ya he escrito. Por eso voy a proponerles un par de casos que también me parecen sintomáticos de nuestro tiempo. El primero es el de Meghan Markle, que simboliza como nadie dos tendencias muy actuales. Por un lado, el “lo quiero todo” y el “porque yo lo valgo” (quiero ser miembro de la familia real británica, convertirme en la nueva Lady Di, pero no tener obligación alguna y hacer lo que me dé la gana porque yo lo valgo). Además del yoísmo y posiblemente como consecuencia de él, el otro rasgo actual que encara Meghan es el victimismo: como los Windsor no me quieren, me dedicaré a airear sus trapos sucios, a acusarlos de racistas y a llorar en el programa de Oprah Winfrey, en Netflix o donde me paguen para proclamar lo desdichada que soy. El segundo caso no es una persona en concreto sino una legión de ellas y son los influencers. Nada que objetar con que se vuelvan archimillonarios haciendo o contando inanidades. Lo que me inquieta es que, como su propio (y cargante) nombre indica, ejercen enorme influencia. Porque otro síntoma de nuestro tiempo es la “democratización” de las opiniones, de modo que vale tanto la de un influencer como la de un científico, un experto o un premio Nobel. Peor aún, vale más la opinión de un influencer, porque llega a mucha más gente y hace escuela. Pero de la democratización de las opiniones hablaremos otro día. Hace tanto calor que voy a tomarme un Pimm’s. No porque lo recomiende ningún influencer (de ser así me tomaría un Aperol) sino, simplemente, porque me trae recuerdos de tiempos pasados. Feliz verano a todos.

¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
 +
+ Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá