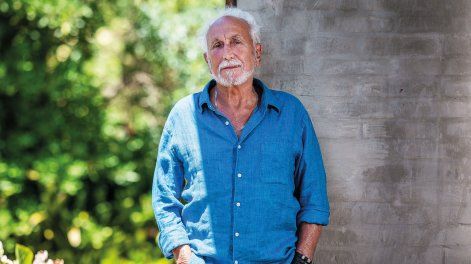Las palabras están de moda. Ya sea para descafeinarlas, como hacen los Savonarolas de la corrección política, también para retorcerlas y contorsionar el lenguaje, un ejercicio que gusta mucho a los políticos y en el que algunos son maestros. La obsesión por el descafeinado de términos es mundial y el último ejemplo lo tuvimos semanas atrás con el caso Roald Dahl. Como se recordará, la editorial Puffin, de acuerdo con la empresa que gestiona los derechos del difunto autor, decidió realizar ciertos cambios para adecuar sus libros a la sensibilidad actual. Un cambio muy necesario, según ellos, para que su obra esté “en sintonía” con el empoderamiento de la mujer, el respeto a las minorías y la diversidad física. Con ese espíritu, en su nueva versión, los personajes femeninos que Roald Dahl describió en su momento como cajeras de supermercado o secretarias, ahora, abracadabra, se han convertido en empresarias y científicas. En cuanto al aspecto físico, en esta nueva versión ya no hay gordos, calvos, ni mucho menos feos. Todos estos desagradables epítetos han sido suprimidos, no sea que algún niño se traume al leerlos. El caso de Dahl no es único. Antes que a él, la corrección política ya había condenado a las tinieblas exteriores a escritores de la talla de Thomas Hardy (Lejos del mundanal ruido), Harper Lee (Matar a un ruiseñor), Vladimir Nabokov (Lolita) o Margaret Mitchell (Lo que el viento se llevó), todos ellos redomados machistas, racistas y moralmente perniciosos. En cuanto a la contorsión del lenguaje, se trata también de un fenómeno mundial, y el caso más paradigmático es la “operación especial” en la que se ha embarcado Putin contra los ucranianos. Una gesta, según él, tan patriótica y moralmente necesaria que solo le ha faltado trompetear que se trata de una Santa Cruzada. Aquí en España no hemos llegado a estas extremosidades (dicho esto en feliz resurrección lingüística de Ramón Tamames), pero tiempo al tiempo. De momento tenemos ejemplos de neolengua cuanto menos curiosos por parte de nuestros políticos. Como aquello que no se nombra no existe —o al menos eso piensan ellos—, cuando un periodista les pregunta por alguien de sus filas acusado de corrupción o de cualquier otro delito, al contestar escurren el bulto con un: “La persona por la que usted se interesa…”, “ese señor que usted menciona…” y a renglón seguido recurren al “y tú más”, que es un mantra utilísimo que —siempre según ellos— funciona admirablemente. Y luego están mis palabros favoritos, aquellos que sirven, además de para intentar distorsionar percepciones, también para darse pisto. Como afirmar con cara de gran preocupación que es necesario “hacer pedagogía” con los ciudadanos o con los votantes o “mejorar nuestro relato”. De este modo, lo que antes era explicarse bien o hacer un coherente programa de gobierno ahora se llama hacer pedagogía y mejorar un relato, expresiones que, además de ser una cursilada, subliminalmente infieren que la gente es boba y hay que educarla (para que abrace sus postulados, naturalmente). Así funciona la neolengua, un término acuñado por George Orwell en su famosa obra 1984, en la que habla de Gran Hermano y de una sociedad en la que las palabras llegan al absurdo de significar su antónimo, de modo que la guerra es la paz, la esclavitud libertad y la ignorancia fortaleza. Yo no sé si los modernos Savonarolas por un lado y por otro nuestros amados políticos perseverarán en su manía de descafeinar o retorcer palabras, pero no estaría mal recordarles que, a diferencia de aquella distopía, nosotros no somos como los súbditos del país carente de toda libertad que él inventó como sátira de lo que ocurría en la Unión Soviética. Somos miembros de una sociedad abierta, libre y pensante en la que la neolengua (y tomarnos por idiotas) no funciona. ¿O tal vez sí? A veces me lo pregunto.

¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
 +
+ Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá