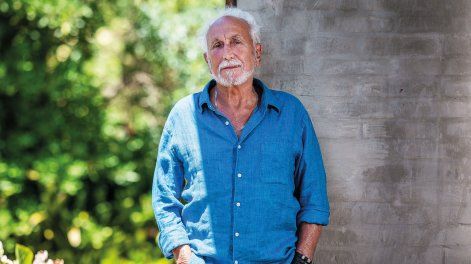Yo pasé todos los años con sote en la escuela. Era muy aplicado;
solamente anduve mal un año y pasé con sote muy bueno. Se decía que era el niño
más inteligente, porque eran todas niñas en la escuela número 25, una escuela
preciosa en el Paso Molino, que de mañana se llama Países Bajos y de tarde se
llama Ruy Barbosa, en honor a ese intelectual brasileño.
Así que era muy buen estudiante.
Tenía mucha
facilidad, era superobediente. Lo que yo no me animaba a hacer, ya sea por
educación de mis padres o por cobardía propia, lo hacía ese otro niño (que en
la obra es el niño salvaje). Yo lo acompañaba, pero no podía creer lo que
hacía. Siento que la ficha no me cayó instantáneamente; el transcurso de la
vida, el diario vivir, la madurez te hacen entenderlo. Le puse La dimensión
de la felicidad a este monólogo por lo difícil que es medir cuán feliz es
uno cuando es feliz. Es prácticamente imposible, a no ser que uno tenga un
trabajo espiritual, que también lleva años. La dimensión es cuál es ese carril,
donde uno corre la perilla y sintoniza.
Mirando hacia atrás, ¿tuvo una infancia feliz?
Creo que sí. Sí, muy feliz. La imaginación estaba muy presente.
Materialmente, con el tiempo me di cuenta de que era más escasa de lo que yo
pensaba.
¿No se daba cuenta en ese entonces?
No, yo tuve la presencia extraordinaria de mis padres, sobre todo la de
mi padre. Yo digo que mi padre es el de la película El gran pez, de Tim
Burton. Heredé en un caño directo todo el humor de ese hombre. Él era el alma
de la fiesta. Si bien no trabajaba de esto, era un artesano en platería
criolla, tenías que decirle: ¡pará! Yo me divertía más con mi viejo que con mis
amigos. No puedo ver El gran pez porque me pongo a llorar. Me emociona
por aquello de la imaginación al poder, al servicio de hacer reír al otro.
¿Cuándo falleció su papá?
En 2021. Tenía un montón de problemas de salud, entre ellos una demencia
senil al borde del Alzheimer. Pero me llegó a ver cuando hice el Estadio
Centenario, el Teatro de Verano, el Antel Arena.
Entonces ya de niño tenía y cultivaba esa veta humorística.
La fui cultivando a expensas de este padre. Te diría que el humor que
tengo tiene dos vetas: el absurdo primero, y después el picaresco, que deja
volar la imaginación sin ser explícito. Es la guiñada. Es la abuela que se permite
pensar un disparate sin decirlo. Siento que hago eso. En la tardecita, jugando
con el nieto, hablan del disparate más socarrón, más prohibido, sin decirlo. Lo
sugiere pero no es nombrado explícitamente. Eso es lo que a mí más me gusta, y
si sucede lo otro (lo explícito) es lo que más me molesta.
 Foto: Adrián Echeverriaga
Foto: Adrián Echeverriaga
La infancia de Gustaf estuvo marcada por su amistad con ese “niño
salvaje” y por sus tardes en el cine Copacabana. El cine era diversión y era
también donde en aquellos tiempos preinternet los niños intentaban husmear en
el mundo adulto, “asomarse a lo prohibido” de las maneras en que se podía en
los años 80. Pero el cine fue más que eso: marcó hasta su manera de
hacer humor y de presentarse ante el público. “Todo pasa por el tamiz de las
películas que vi, de los libros que leí, las obras de arte que vi y la música
que escuché”, dice. Además de tener lugar en una sala de cine, el monólogo de La
dimensión de la felicidad está pensado y narrado de manera muy
cinematográfica, y cierra con unos créditos que corren al final en una
pantalla, como en cualquier película.
¿Es cinéfilo?
Sí, me crie en el Copacabana (Paso Molino) y en la Cinemateca de antes,
cuando se veían tres películas o cuatro, que empalmabas La linterna mágica con
(la sala de Lorenzo) Carnelli, y Carnelli con Pocitos, que daban trasnoches
jóvenes. Me vi todas las películas de Alex Cox, como Sid y Nancy, con
Gary Oldman. Hubo un momento en que la Cinemateca de Pocitos pasaba una vez por
mes Caminante Lunar, la vi varias veces. Y aquella de Sting, Quadrophenia.
Tres películas miraba. Me vi un ciclo de Rodolfo Valentino un enero en
la Sala 2, que tenía los porta huevos para aislar el sonido. Éramos tres en la
sala.
¿Mantiene ese ritmo de ver películas?
Sigo pero menos. De hecho me llamo Gustaf por Krzysztof Kieslowski. Yo
amaba a Kieslowski, que hizo El decálogo, esos cortos que son una
belleza, y Bleu, Blanc, Rouge. Me puse Gustaf Perinoski en honor al
tipo. Amaba a ese director.
Considera a Alberto Sordi como “el padre de todos los cómicos”. ¿Se
identifica con el humor italiano?
Cuando muere Sordi, dijeron: “murió Sordi, hemos muerto todos los
italianos”. Porque el tipo hizo de carnicero, de magnate, de panadero. Es el
cómico popular, que es un actor que generalmente hace llorar
extraordinariamente. En Argentina estaba (Luis) Sandrini. Te matabas de risa.
Tartamudeaba, pero cuando hacía la parte seria no tartamudeaba, era un cra. Te
conmovía. En la película El diablo andaba entre los choclos está una de las
escenas más consulares del cine argentino, que es cuando Sandrini se encuentra
con la madre, que la habían operado y había recuperado la vista. Ahí está el
famoso dicho “¡La vieja ve!”. Dice eso y sale corriendo por el barrio. Ese es
el cómico popular, un tipo que te puede hacer llorar. El actor completo, el
actor total.
¿Usted aspira a eso?
Yo soy actor. Cuando dicen humorista no me gusta. Yo vengo de una escuela
de teatro, no es clásica la escuela que hice, pero soy actor.
¿Cuándo fue la primera vez que se subió a un escenario?
En el 94, en la Facultad de Arquitectura. El año que viene hace 30 años.
¿Y qué hizo?
Una obra que escribí yo, que se llamaba ¿Dónde hay un baño?
Escribía, dirigía y gané el premio al Mejor actor de teatro joven. Gané de
nuevo al otro año o al año siguiente, gané dos.
¿Cuándo asumió definitivamente la misión de hacer reír?
Siempre me gustó cambiar el estado de ánimo de alguien. Porque, como dice
Herodoto, tu estado de ánimo es tu futuro. Siento que es tal vez lo más
primordial de un ser humano. Es como el efecto dominó: el tipo o la mujer está
mal y es un contagio que puede cambiar una nación. Un estado de ánimo
individual o colectivo es tremendo. Y además disfruto mucho. Me da mucha
satisfacción. Me alimento del público del teatro que veo riendo. Es algo que
no... no sé lo que es la droga pero es lo más cercano.

Dicen los que
se han parado frente a cientos o miles de personas que la sensación puede ser
abrumadora. Algunos lo sufren, muchos se nutren de esa energía, otros se
vuelven adictos. El mayor problema es que ese breve fragmento de tiempo se
termina. Cada tanto, Gustaf se pone una de estas metas monumentales como si de
un desafío popular se tratara. Y entonces pasa de ser un solitario obrero del
humor a ser el actor popular que siempre soñó ser. Pero las luces se apagan, y
queda “un vacío muy grande”; “vos hacés un Antel Arena y son 10.000 personas,
no te podés ir para tu casa inmediatamente. Necesitás un momento de compartir,
de comentar”. Para eso tiene un equipo de amigos que lo acompañan a las giras y
funcionan como una “hermandad”; “son una contención para mí”.
¿Qué lugar ocupa el humor y la risa en su vida cuando baja el telón?
Primordial, o al menos intento acordarme de ello. El ejercicio que hago
es distanciarme de un problema. Eso lo dijo una vez (Antonio) Gasalla. El humor
es distancia.
¿Y lo logra?
La mayoría de las veces lo logro. Cuando digo que el humor salvará el
mundo también lo digo para mí. No lo digo desde un lugar alto; nos lo digo, me
lo reitero para seguir creyéndolo. Es un ejercicio. Intento. Y no es algo
literal, eso engloba un montón de actos, de eventos.
¿De formas de tomar las cosas?
Sí. No quiere decir que no sea un tipo dramático. Me ahogo en un vaso de
agua como cualquiera. No soy un coach ontológico, soy un actor que cree
que la risa es necesaria, cura. Comprobado científicamente. Pero no soy un tipo
que está en una choza en el Tibet y te dice que el humor salvará el mundo y vos
no tenés para pagar la UTE.
Escribe sus monólogos y los interpreta usted mismo. ¿Ese trabajo en
solitario tiene que ver con una necesidad de tener todo bajo control?
Soy un obsesivo de tener el control artístico. Me cuesta mucho actuar...
Solo actúo en propuestas como la serie de Amazon El presidente, o proyectos
que me gusten mucho. Pero ya cuando es mucha gente y yo no tengo el control
artístico de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, dónde... Me interesa
tener el control artístico y felicidad. No hago nada por otro motivo.
¿Hay lugar
para la improvisación en el show?
Mínima. Lo
que parece improvisado está ensayado.
¿Y en la vida?
Sí, continuamente. En su medida justa. En la vida uno va entrenando la
improvisación, como en el teatro.
¿Cómo es el proceso de llevar la idea al papel en un unipersonal?
Escribo en mi celular o en una libreta constantemente. Todo el tiempo. Un
ejercicio al borde de, no sé, de la locura. Todo lo que se me ocurre lo voy
poniendo ahí. Después está el tema que quiero tratar, que no tiene que ver
nunca con lo intelectual, tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental.
Yo apunto al alma, me interesa conmover. No me interesa lo que pienses, yo
quiero que vos te rías o llores o te conmuevas. Y después tengo la historia.
Tengo esos tres carriles. Cuando siento que tengo un material, un caudal,
técnicamente, mezclo, paso por un cernidor todo lo que anoté, para ver si me
sirve para tratar el tema que quiero tratar, y con esa información armo una
historia clásica para el cerebro humano: principio, medio, final, dos plot
points y el punto medio.
¿Qué opina de la corrección política en el humor?
Siento que es una discusión que no es tal. Pienso que el humor no es algo
que está delimitado. ¿Cuál es el límite? ¿Uno puede agarrar el humor? Yo no
puedo delimitar. Vos, como espectador, de qué te vas a reír.
Claro, pero hay humoristas que tal vez para no herir sensibilidades
evitan ciertos temas.
Cuando aprendí teatro me decían que el qué es el cómo. En la forma se
produce el arte. Me parece que cuando hay problemas de ese tipo, en realidad es
un problema artístico: no se pudo resolver artísticamente. Cuando hay una gran
polémica, que la gente comenta, siento que el problema no es de corrección
política, siento que el problema es artístico. Porque el arte está sobre lo
político, para mí.
De lo que sí ha hablado es de la ética al momento de escribir.
Sí. Igual siento que también la ética artística tiene que ver con las
decisiones que uno toma, que va de la mano con hacer lo que me hace feliz más
que con la oportunidad de aparecer en algún lugar. Capaz que estás mucho tiempo
haciendo algo y no tiene una repercusión. Bueno, pero lo hago igual. Esa ética
no solo engloba cuando voy a escribir, engloba cómo camino por la vida como
artista. Hay cosas que no hago. Para mí, lo fundamental es la cantidad de no
que decís.
¿A qué le dice que no?
A lugares que no tengan que ver con lo actoral, por ejemplo. Ahora
caigo yo lo tomo como una función cuando grabo. Le llamo el teatro circular
de la televisión. Tengo una libertad en el canal que agradezco, de verdad. Me
dijeron que haga lo que quiera. No hay ficción en la televisión nacional,
entonces ¿cuál es el lugar donde más me puedo acercar a eso? Para mí, este. Y
le vas ganando al formato. El formato es como un pretexto.
Hay un tono melancólico de fondo que marca el ritmo general del relato de
La dimensión de la felicidad. Ese relato, narrado en una voz casi
susurrante de Gustaf, se interrumpe cada tanto con una línea humorística que
suena con un tono más potente, que viene, pareciera, a sacudir al espectador
nostálgico que se dejó llevar por esta historia de barrio, y a llegarle al que
esperaba ansioso soltar la primera carcajada. Como ingredientes de recetas
distintas combinados en una sola que guste a todos; en un único monólogo que
conecte con cada ser humano de la audiencia.
Da la sensación de que todo el público podía encontrar algo para él en su
monólogo. ¿Era esa su idea?
Se me da más naturalmente, no es que estoy escribiendo y piense: esto va
a hacer reír a alguien de 32... La verdad, no lo pienso mucho. En la función
del otro día había un pibe que después me saludó que tenía 16 y era fanático, y
se mató de la risa. Y en la misma función había una mujer de 71 años que fue a
festejar el cumpleaños. A mí me quedó grabada la primera vez que sentí que era
popular. Había hecho un personaje que se llamaba Atilio Capanga para una
publicidad (la de los autos numerados de El País). Una madre venía con
el niño de la mano, yo pasé y el niño me quedó mirando, y yo lo seguí mirando,
porque me llamó la atención, y el niño le dijo a la madre: es Atilio. Y la
madre: “No, qué va a ser Atilio”. Y siguió. Esa fue la primera vez que sentí
que era popular. ¿Es menos cultural lo que hago porque a un tipo de la
construcción que capaz que no terminó la primaria le guste? Esa es una de mis
batallas, que no haya un filtro a la obra artística. ¿Por qué hay un filtro?
¿Quién me creo que soy? El error del artista es justamente no ser entendible.
Todo ese prejuicio seudointelectual de los micromundos del arte… es una batalla
que yo libro explícitamente.
¿Se ha sentido encasillado en el humor al momento de recibir ofertas de
trabajo?
No, yo lo que siento es que sí hay micromundos que se dan exclusivamente
en este país, y que sí hay un prejuicio ante el actor popular. A mí me pasa.
Por año tengo un proyecto audiovisual que es internacional, no es uruguayo: una
película italiana, una serie para Amazon, una película argentina. Ahora estoy
inmiscuido en algo que no puedo decir, que también es extranjero...
¿Y acá?
Y acá me encantaría hacer cine.
¿Y no le ofrecen?
(Niega con la cabeza)
¿Por ser un actor popular?
Y es lo primero que tengo para agarrarme.
¿Le gustaría hacer más teatro, por ejemplo?
Me encantaría
hacer lo que se llama en los teatros del mundo un comercial inteligente, esas
obras tipo Art. Algo así me encantaría. Focalizado. Soy muy estricto a
la hora de trabajar, me citaste a las tres y estoy a las tres. No soy parte de
una bohemia, ni de un folklore. Soy ordenado, metódico y muy profesional. Me
gustaría también hacer una película, obviamente; incursiones cinematográficas,
pero bueno… Ese es un debe que tengo, hacer más cine.
En este
monólogo cita a un dramaturgo noruego (Henrik Ibsen), que dijo que un espíritu
que busca la felicidad es un espíritu rebelde. ¿Se siente un rebelde?
No sé, habría
que verlo por contraste, como los análisis.
No sé si decir que soy un rebelde. Si seguir un camino propio, siendo muy fiel
y muy leal a uno mismo artísticamente es ser rebelde, entonces lo soy. Sí soy
un tipo que no pertenece a ambientes, ni nunca he querido.
¿A qué se refiere con no pertenecer a ambientes?
Yo
soy yo, y lo que me interesa es a dónde va el público. Y el público es desde el
niño hasta el anciano, pasando por el intermedio, de todas las clases sociales,
religiones, sin importar lo que piensen políticamente. Yo actúo para el
público. No pude haber hecho el Antel Arena si no iba esa masa.


 +
+