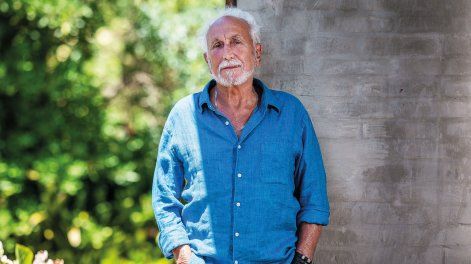Desde el día en el que se conocieron, en 1938, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer desearon editar sus
propias obras. La pareja se casó el 10 de noviembre de 1944. Rimmel
Berenguer, padre de la novia, rematador de profesión, como regalo
les compró una vieja imprenta minerva de origen alemán, fabricada
en 1880. Tuvo que viajar a Paso de los Toros a buscarla, y ya en
Montevideo la instalaron en la calle Roberto Koch 3858 casi San
Martín, el primer hogar del matrimonio. De esa manera la imprenta
inició una historia de idas y vueltas, de abandonos y olvidos, pero
también de esplendor y renacimiento. Tuvo que pasar mucha agua bajo
el puente para que en junio de 2023, como celebración de los 270
años de la Biblioteca Nacional, la institución presentara la
primera colección de libros de la segunda época de La Galatea,
aquella vieja minerva que perteneció a Díaz y Berenguer. Los
títulos elegidos fueron: la antología poética Otro
45;
el ensayo
La historia de La Galatea,
de Alfredo Alzugarat, y un cuento, el primero de Carlos Maggi, Contra
el murallón.
Pasaron
los años, la tecnología avanzó y en un momento dejó de ser útil
ese armatoste a pedal hecho de hierro y madera. En 1962, Díaz fundó,
junto con Germán y Ángel Rama, la editorial Arca. La Galatea quedó
relegada a ocupar un espacio en un galpón en el fondo de la casa,
especialmente construido para albergarla.
“En
2009, la Academia Nacional de Letras decidió otorgar el premio anual
a La Galatea. En la ocasión, la ministra de Educación y Cultura
Ing. María Simon solicitó al Poder Ejecutivo el reconocimiento de
La Galatea como Patrimonio Histórico”, escribe Alzugarat. Un año
después y tras el fallecimiento de sus padres, Álvaro Díaz
Berenguer donó la imprenta a la Biblioteca Nacional. Durante más de
10 años estuvo en exposición pero en desuso, hasta que en diciembre
de 2021 cayó en las manos de Gabriel Pasarisa, quien en menos de
tres meses la restauró.
Trujillo
contó a Galería
que La Galatea, en su primera etapa, estuvo funcionando entre 1944 y
principios de la década de los 60. En 2011, la recibió en el
edificio de la Biblioteca Nacional el entonces director Carlos
Liscano, pero era “una máquina muerta, con un gran valor
simbólico. Es un gran monumento a la edición independiente en
Uruguay, pero no funcionaba”, especificó.
La
máquina primero estuvo en el hall
de entrada de la Biblioteca y luego fue trasladada a la entrada de la
sala de materiales especiales en el tercer piso.
De
los tres libros que se imprimieron en la segunda época de La Galatea
se hicieron 50 ejemplares de cada uno. No están a la venta, pero sí
se pueden consultar en la biblioteca o se pueden leer en la página
web. “La idea es, con el correr del tiempo, ir donando los libros a
las distintas bibliotecas departamentales para que puedan tener por
lo menos un ejemplar”, dijo Trujillo. El director adelantó que
para fines de este año y el que viene está planificada la impresión
de más volúmenes, uno de ellos conmemorando el centenario de Ida
Vitale. La
luz de esta memoria es
el título elegido para homenajearla y la idea es hacer esta segunda
edición con un prólogo de la propia autora, que se publicará en
las próximas semanas. El segundo proyecto, que también tiene que
ver con la poesía, “se conecta con los poemas que se publicaron
originalmente en La
Estrella del Sur,
el primer diario de Montevideo. Son textos firmados misteriosamente
por una mujer llamada María Teresa. Estamos haciendo una
investigación para ver si encontramos quién fue”, aseguró
Trujillo.
También
para el año que viene está planificado un concurso de escritores
uruguayos contemporáneos, para que “La Galatea no se conecte solo
con el pasado y pueda dialogar con el presente; que los autores
contemporáneos puedan ingresar a esa tradición de pasar por una
imprenta tan antigua y venerable”.
Uno
de los misterios que envuelven a La Galatea es su nombre. ¿Por qué
Díaz y Berenguer la llamaban de esa manera? Trujillo especula con
que se trata de un guiño literario a la novela de Cervantes, pero
“no se entiende si es un chiste interno entre el matrimonio o tiene
un significado que no podemos terminar de explicar”.

Volviendo
a la vida. Gabriel
Pasarisa, restaurador de La Galatea e imprentero de profesión,
relató a Galería
cómo fue el proceso que lo llevó a la vieja máquina. Él sabía de
la existencia del sello editorial La Galatea, pero no sabía que esa
máquina estaba en la Biblioteca Nacional. “Un día la fui a ver.
Tuve ganas de proponer una restauración, me pareció que estaba como
olvidada, como un mueble más y en términos generales se veía
bien”. Explicó que son aparatos que si están bajo techo y no son
golpeados es muy raro que se rompan, puesto que están hechos de
hierro fundido. Después de hablar con una amiga que trabaja en el
Instituto de Letras, ella le dio el contacto de Trujillo. Tras una
reunión, el director de la biblioteca aceptó hacer la restauración,
pero empezaron a correr los largos tiempos del Estado: se debió
presentar un proyecto y abrir una licitación. Cuando salió,
empezaron a trabajar.
Todo
se realizó en el edificio de la biblioteca, ya que la logística de
mover la vieja imprenta iba a costar más que restaurarla. Hay dos
formas de trasladarla: desarmada, o entera. De hacerlo en una pieza,
se corre el riesgo de romper alguno de sus componentes. Al ser de
hierro fundido son piezas de molde, por lo que si algo se parte no se
puede arreglar soldándola. Si bien hoy hay tecnologías que lo
pueden hacer, no quedan con la misma fuerza. Desarmarla requiere
tiempo, por lo que el presupuesto se disparaba.
Pasarisa
contó que de la casa de Díaz-Berenguer hacia la biblioteca se movió
armada, pero luego se subió del primer piso al tercero y allí sí
hubo cambios. “No tengo la versión oficial, pero uno de los
integrantes de la cuadrilla que trabaja en la parte de mantenimiento
me dijo que el movimiento hacia el tercer piso lo hicieron ellos
desarmando algunas partes. Puede haber sido así porque me di cuenta
de que algunas piezas estaban al revés”, recordó.

Pasado
el proceso de la licitación, y con el trabajo ya en marcha, lo
primero que debieron mandar a hacer fueron los rodillos de goma. La
máquina es tan vieja que no tenía elementos de caucho, sino una
espacie de pasta de alquitrán con hilos dentro como para que no se
desarme. Incluso algún mecánico le dijo al restaurador que en la
fórmula le ponían miel, y “puede ser porque cuando toqué los
rodillos se deshacían como si fuera caramelo”. Se hicieron tres
rodillos grandes y uno chico, que es el entintador. Cuando
desarmó una parte, Pasarisa encontró un fileteado a mano en tinta
de oro a modo de decoración, por lo que también hubo una
reconstrucción estética.
Antes
de solucionar algunos problemas mecánicos, hubo que hacer una
limpieza y quitar toda la grasa vieja. “Uno de los trabajos más
grandes fue de lubricación, ya que era una máquina que hacía 50
años que estaba parada, y en la época en la que se construyó no
existían los rulemanes. Para que el metal no se desgaste requiere
ser engrasado casi todos los días o día por medio”.
La
mecánica tenía algunos problemas. Uno era de presión: la matriz
nunca tocaba el papel. “Ese fue todo un desafío, porque no
sabíamos lo que había pasado”. El restaurador llevó un tornero
para trabajar con él y descubrir lo que estaba sucediendo. Pasarisa
tiene en su casa una minerva de 1885, cuyo manejo hizo que ganara
experiencia en la reparación de este tipo de imprentas, pero
necesitaba una segunda opinión experta.
Entre
los dos encontraron que una pieza estaba doblada, un eje en el
mecanismo de la presión que impedía que funcionara. Se enderezó y
se volvió a colocar. “Era más difícil descubrir el problema que
solucionarlo”, sostuvo. Cuando se puso a andar descubrieron otros
inconvenientes. Había mecanismos que no funcionaban, como la
rotación del plato que lleva la tinta. Además, las varillas que
separan el papel quedaban fijas y no se movían. “Ahí lo que hice
fue buscar planos en internet. Es una máquina inventada por un
alemán en Nueva York, en 1880. En ese momento en Estados Unidos y
Europa estaba el furor de inventar imprentas. En la búsqueda di con
un sitio de dos coleccionistas que registran todas las máquinas de
ese modelo que hay en el mundo, imprentas minerva con un sistema de
funcionamiento que fue el primero que se inventó”.

La
particularidad de La Galatea es que cuando se le da pedal se abre por
completo, casi en 180 grados. En este caso los rodillos de tinta
quedan fijos y lo que se desplaza es la matriz. “La Galatea es de
los primeros modelos que se fabricaron, lo que la hace algo único.
Es el primer diseño que se realizó con un sistema que no prosperó.
Estas máquinas llevan por nombre Liberty”, aclaró Pasarisa.
A
pesar de que el banco de datos con el que tuvo contacto tenía planos
similares, ninguno coincidía con La Galatea. Un coleccionista de
Italia se comunicó con él porque creía tener el mismo modelo, le
mandó fotos y con ellas logró solucionar los problemas de las
piezas que no estaban para poder empezar a imprimir.
Si
bien en la época de Díaz y Berenguer se producían cientos de
ejemplares, en la actualidad no resulta rentable por el tiempo que
lleva. Para la edición de los primeros tres libros, se hizo un
tiraje de 50 copias por libro.
“Antes
los tiempos eran muy largos, sobre todo en la etapa del armado de las
matrices escritas en espejo (para que cuando toquen el papel queden
al derecho). Hoy estas máquinas se resignificaron y los libros son
ediciones más cuidadas. De alguna forma son como un fetiche”, dijo
el restaurador. En general no se superan los 100 ejemplares, incluso
entre los que imprimen para coleccionistas.
Hoy,
en un mundo en el que todo es descartable, La Galatea vive una
segunda vida en la que las impresiones artesanales han cobrado un
nuevo significado, en el que el contenido es tan apreciado como lo
que lo contiene.


 +
+