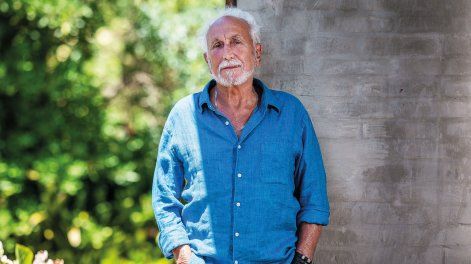¿Se puede gustar en cinco minutos? ¿Alguien puede encantarte en ese mismo tiempo? Intentamos las dos cosas; una salió, la otra no, y volvimos a la redacción con más cuestionamientos que matches.
citas2.jpg
Diez personas, una cita de cinco minutos con cada una, una copa y la mejor versión que puedas mostrar de vos mismo en un encuentro que busca la química instantánea.
Citas en formato microondas (ella entre ellos)
Así lo terminé catalogando después de contar la experiencia demasiadas veces, y no solo por el temporizador. El speed dating me pareció tan antirritualístico como este aparato les resulta a los que de verdad les gusta cocinar.
La cocina es importante, después de esta experiencia lo reafirmo, y nada se cocina en cinco minutos.
Lo hablé con mis amigas, dicen que al microondas “le podés meter cualquier cosa y te lo hace en unos minutos”, ahora, que después te lo puedas comer… Así son mis amigas, me sueltan estas verdades que, si no fuera citándolas, no podría incluirlas en la nota. En fin.
Últimamente vengo de una seguidilla de intentos amorosos en los que todos salen mal; eternos “casi algo” que no saben dar el paso, hombres que prometen la luna y no te bajan ni la basura espacial (me gusta llamarles hombres tráiler: todo expectativa, nada de película); tipos que solo hablan de sí mismos y resulta que su vida fue más sacrificada que la de Jesús, y los peores de todos, los que prefieren decir que la tuya es demasiado complicada para seguirle el paso por no admitir que no están listos para sostener el vínculo.
Lo curioso es que Speed Match fue una muestra tan pequeña como exacta de todo esto, que se ve que es la triste realidad del mercado.
No es que yo esté en un momento de exquisitez máxima o que algún viejo amor todavía alimente mi testarudez de pensar que ese era el indicado, pero desde que me anoté a la actividad —impulsada solamente por lo divertida que me parecía esta nota junto a mi amigo Santiago— sabía que no iba a salir nada bueno de esto. El costo de las risas fueron 1.200 pesos y ventilar mi vida amorosa en una nota periodística.
Yo creo en los amores a primera vista (soy una romántica, aunque eso no se desprenda de este texto), pero la gracia de esos amores, de ese flechazo, es justamente la peor de sus caras: que no sabés cuándo, cómo ni con quién te va a pasar. La regla primera es que no se puede forzar, entonces, de arranque no creía que un encuentro intermediado me funcionara. Igualmente nos anotamos, para hablar de las cosas con propiedad.
La experiencia fue el condimento de una posterior y larga cena con amigos. Los mismos amigos que me ayudaron a elegir qué ponerme antes de salir. Estoy soltera, pero genuinamente no esperaba volverme con ningún botín así que no fui demasiado arreglada. Caminé desde 21 de Setiembre y Libertad hasta el Mercado Williman, donde era la cita.
El lugar estaba tan vacío como un miércoles a las 20.30 horas prometía, pero de la poca gente que había alrededor de la barra ya se notaba quién estaba apuntado para el encuentro. Me senté en una mesa a observar la escena: gente sola, anticipándose al trago de cortesía con otros previos para aligerar el peso de las frases de apertura y anécdotas ensayadas. Uno que deambulaba de un local a otro mareando hasta a las hamburguesas y al helado. Y dos chicas que sin conocerse se daban algo de apoyo mutuo, aparentemente nerviosas, tratándose con una falsa amabilidad que camuflaba una rivalidad a mi entender tan exagerada como innecesaria. Y es que a ellas, a todas ellas, les iba a ir muy bien. El tema eran los muchachos…
Ya sabía que la actividad era en el segundo piso, pero yo no iba a ser la primera en subir esa escalera, aunque me pareció ver que en las mesas de arriba ya había gente sentada. Después descubrí que también era una estrategia llegar más temprano para que nadie te viera pasar, sobre todo si al indigno momento de subir los benditos escalones —solamente para que te coloquen un cartel con tu nombre y te den el voucher para cambiar tu trago, lo que implicaba bajar y volver a subir— le agregamos tener que usar un par de muletas, como Juan. Pobre Juan, se gastó los tres minutos enteros que le quedaban después de los casi dos que le tomó cambiarse de mesa en contarme la importancia que tenía para él el género femenino, y ni siquiera me dio el espacio para decir más que “hola”. “Ustedes son lo más lindo que creó Dios”. El olor a naftalina del piropo casi me tumba. Y no fue el único.
Pero vuelvo a mi versión de recién llegada, sentada en la mesa. No miraba, calibraba, más detallista que restaurador de arte y desesperada, ahora sí, por algo para tomar. Esperé a que las dos chicas subieran, estudié el procedimiento del cartel, el voucher del trago y todo eso (mejor ni entremos a hablar del porte de promotor de viaje de adolescentes que tenían los organizadores del evento), y seguí sus pasos.
Me senté en una mesa a observar la escena: gente sola, anticipándose al trago de cortesía con otros previos para aligerar el peso de las frases de apertura y anécdotas ensayadas. Uno que deambulaba de un local a otro mareando hasta a las hamburguesas y al helado. Y dos chicas que sin conocerse se daban algo de apoyo mutuo, aparentemente nerviosas, tratándose con una falsa amabilidad que camuflaba una rivalidad a mi entender tan exagerada como innecesaria. Y es que a ellas, a todas ellas, les iba a ir muy bien. El tema eran los muchachos…
Me pedí un paramour (excusez-moi) y finalmente subí para acomodarme en la mesa que me señalaron, la seis. A esperar.
Algunos ya estaban conversando pero la gran mayoría faltaba por llegar, y los que estaban se revolvían en sus asientos incómodos. Yo ya veía que la promesa era clara: charlas breves, espontaneidad fingida, torpeza honesta —como Lucio, que de los nervios tiró una vela (¿saben que también estuvo en el encuentro de Santiago? Se ve que es habitué…)—, todo eso conmigo sentada en una mesa mientras los varones tomaban la silla de enfrente, que también tenían asignada.
No estaba nerviosa, estaba muy divertida ante la idea de ver cómo una decena de desconocidos se enfrentan a intentar caer bien en cinco minutos. Yo tenía todo un papel armado: iba a usar mi segundo nombre, Abril; decir que soy guía de turismo (mi otro trabajo), y ni pensaba mencionar el periodismo, mucho menos compartir mis redes sociales. Pero nada de eso fue necesario. La gran mayoría no me preguntaría nada. Aquello fue una rueda de monólogos, y poco interesantes, dicho sea de paso.
Al rato apareció Amir, un iraní que hacía muchos años vivía en Uruguay, pero había hecho pocos amigos y sabía manejar aviones porque estuvo en el ejército. Irónicamente no le gustaba viajar, ahí ya me aburrió, pero seguía hablando porque, claro, el juego todavía no había empezado. Con Amir estuvimos conversando fácilmente 15 minutos… Bueno, yo lo estuve escuchando, hasta que el anfitrión se dignó a explicar la dinámica: una hoja frente de cada uno para anotar los matches, tarjetas con preguntas para romper el hielo —que solamente usé una vez— y el sentido del cambio de mesa.
Cuando el promotor de viaje adolescente cerró la boca aquello se volvió un laboratorio de espectrometría para medir la química en tiempo récord. Mi detector de plomo estaba amenazando con romperse.
Después de disparado el cronómetro Amir tuvo cinco minutos más. Recién ahí se le ocurrió preguntarme a qué me dedicaba. Cuando le hablé de viajes me dijo que iba a ser difícil para mí tener familia. Después de que se me pasara el tic en el ojo atiné a seguir y agarrar una tarjeta: “¿Cuál es tu comida favorita?”. Qué masa. Bendito sea el timbre.
Quedaban nueve y ya me sentía como en un casting. Siete eran programadores y su historia era más o menos la misma: trabajo desde casa, “selectiva” vida social y no les gustaba salir a boliches. Uno ni siquiera entraba dentro del rango etario de esta edición (que era de 24 a 35 años). Se notaba que era chiquito, tenía 19 y aparentemente un currículum que amenazaba con desterrar el récord Guinness de Marcel Proust como el libro más largo del mundo (En busca del tiempo perdido).
Después de escuchar sobre viajes a Japón, emprendimientos que sonaban a estafa piramidal, vínculos con madres, mascotas y ex muy cuestionables, y mucho mucho autobombo, todavía faltaba conocer a dos. Mi match y a otro.
Sergio era gracioso, nos reímos bastante, pero tenía, a mi entender, dos contras: trabajaba en el mismo lugar que mi madre (con Santiago nos persignamos para no encontrar conocidos) y, pobre, vino después del profesor de Inglés.
Con ese sí, me gustó desde que se sentó a la mesa y fue el único avispado en llamarme por mi nombre antes de preguntarlo, cuando tenía un cartel en medio del pecho que lo cantaba a los cuatro vientos. Tenía chispa y era un poco ácido, como a mí me gustan. Cada dato que conocíamos del otro venía acompañado por un chiste, y por alguna razón a él sí le conté que era periodista y dio la casualidad que le encantaba la radio. Fue mi única marca en la hoja.
Después de Sergio me despedí en voz alta (saludo general). Me tocó ir caminando hasta la puerta junto a dos chicas muy agradables, una bióloga y la otra ingeniera química, y me convencí de que la oferta de mujeres era ampliamente mejor que la de hombres. Una vez fuera del mercado, esperé un taxi en silencio junto a dos de los programadores de antes, que no solo no generaron una conversación, sino que ninguno fue capaz de ceder su turno del taxi. Unos caballeros.
Al otro día amanecí con un mensaje de Speed Match diciéndome que era una lástima que dejara pasar tantas oportunidades, pero que allí estaba el número del profesor de Inglés. Se ve que alguno matcheó conmigo y yo no. Una pena. Pero agendé al único que me interesaba, al que también le interesé, y a los minutos me escribió.
Empezamos a hablar, hablamos bastante. En el ínterin me fui de vacaciones y él reaccionaba a mis historias —interacción redsocialera que odio y todavía no sé decodificar—. Me dijo más de una vez para vernos. Cuando volví, quedamos. Me canceló el mismo día una horas antes por un dolor de cabeza. Y desde entonces no volvió a escribir.
Lo confirmé: las de hoy son citas en formato microondas. Sacás un plato calentito que entre el aroma y lo derretido promete, pero al comerlo, en el medio, resulta decepcionantemente frío.
Muy speed no tan match(él entre ellas)
Soy fan de las primeras citas. Siempre encontré algo apasionante en la idea de conocer a alguien desde cero, y también en dejarme conocer. Pero debo confesar que esta experiencia me provocaba, a priori, una profunda incomodidad. Un maestro de ceremonias, un reloj que corre y la mirada de los demás protagonistas; todo tan artificial.
A sabiendas de lo vivido por Milene, intenté ir lo más descontaminado y abierto de mente posible. Mi ansiedad me hizo llegar media hora antes, por lo que enseguida chequeé el panorama: para mi tranquilidad, había poca gente y ningún conocido. Esos minutos previos me permitieron “espiar” el comportamiento de los demás participantes, incluso antes de que se anunciaran. El nerviosismo, los looks e incluso el comportamiento los delataba.
El grupo reunía a personas de entre 26 y 39 años. Yo era de los más jóvenes y, contra todo pronóstico, también de los que más pelo tenía. Un hombre, verborrágico y sin miedo al éxito, esperaba tomando vino en una barra mientras intentaba seducir a la bartender, tal vez en busca de un plan B en caso de que no le resultara el Speed Match. A metros, otro disfrutaba con auriculares de una cena temprana y una chica se refugiaba en su celular. Dediqué esos minutos a pensar cómo podía grabar las conversaciones sin que me descubrieran, como si se tratara de un agente de la CIA en su primera misión.
Durante días pensé (y mucho) cómo presentarme a la experiencia. ¿Doy mi nombre real? ¿Confieso que soy periodista? La adrenalina que me generaba inventarme un personaje ficticio era directamente proporcional al temor que tenía por ser descubierto. Finalmente, opté por mostrarme tal cual soy, con la salvedad de que no mencioné que estoy en pareja.
Ya cerveza en mano y con un humillante cartel con mi nombre —cuyo tamaño lo hacía visible desde la fortaleza del Cerro—, me senté en la mesa que se me asignó a la espera de mi primera cita. Llegó enseguida y nos vimos forzados a interactuar antes de iniciada la actividad, de modo que la cita no fue de cinco, sino de 15 o 20 minutos. Afortunadamente, me encontré con una chica agradable y charlatana, aunque se burló de mí por no saber hacer asados, destruyendo por completo mi hombría.
Cambié de lugar y, por accidente, dejé mi pinta en la otra mesa. Tuve que volver, por lo que entré a mi segunda cita con el pie izquierdo y agitado, dejando en evidencia mi despiste crónico. Me esperaba una profesora de Historia, que, aunque amable, poco tenía en común conmigo. Me regaló un relato pormenorizado de un paseo escolar que hizo al Museo de Historia del Arte, y yo, sin querer ser cruel, le presté menos atención que esos alumnos a los que seguramente intenta mantener despiertos.
Del tercer encuentro podría escribir una nota aparte. Me sentí interrogado y cuando le pregunté la edad, se sintió ofendida y eligió no contestar. A partir de ahí, me vi obligado a escuchar un monólogo sobre el pueblo en el que vive, el fastidio que le da el tránsito de Montevideo, lo que disfruta salir de fiesta y la enfermedad que atacó al perrito de su familia y, lamentablemente, lo llevó al deceso. Todo en un solo acto, sin pausas ni intermedios.
De ahí en más, entré en piloto automático. Sonaba la chicharra, cambiaba de mesa, me presentaba, intercambiaba preguntas, regalaba risas, disimulaba algún bostezo y volvía a sonar la sirena. ¡Ni tiempo tenía para darle unos sorbos a la cerveza!
Cambié de lugar y, por accidente, dejé mi pinta en la otra mesa. Tuve que volver, por lo que entré a mi segunda cita con el pie izquierdo y agitado, dejando en evidencia mi despiste crónico. Me esperaba una profesora de Historia, que, aunque amable, poco tenía en común conmigo.
Compartí mesa con una bailarina de bachata (que cuestionó mi gusto musical), una profesora de Yoga (autodenominada hippie), maestras (sí, en plural), una psicopedagoga (no muy abierta a la experiencia) y una estudiante de Psiquiatría (fanática de las series, aunque sin una vida digna de ser contada en una).
Todas compartían una historia en común: habían probado con Tinder, Happn, Bumble y cuanta aplicación de citas existe. Cansadas de los resultados o la dinámica, y atraídas por la publicidad agresiva de Speed Match en redes, se animaron a intentarlo. Algunas con más expectativa, otras con menos.
Tras una seguidilla de buenas charlas, pasé a la mesa de una de las más jóvenes, una ingeniera en sistemas que denotaba escasas habilidades sociales. Contestaba con monosílabos y no formulaba preguntas. Pero me dejó en claro lo importante que era para ella su gatito Mimos, que da la casualidad de que “es muy mimoso”.
Antes de encarar los últimos encuentros, hice un par de papelones, enfilando en dirección contraria y sentándome en mesas equivocadas. Ya estaba cansado de repetir una y otra vez las mismas cosas, harto de conversaciones superficiales, pero sin ganas tampoco de profundizar con desconocidos. Encima el ambiente no ayudaba: los cinco minutos quedan cortos, el lugar es ruidoso y, como imaginaba, todo se siente forzado.
Sobre el final, tuve una de las pocas charlas sin casete con la única mujer que no me consultó por mi trabajo ni mis intereses y, por suerte, evitó los infantilismos de preguntarme por mascotas o comidas predilectas. Eso sí, agradeció que era montevideano porque venía de encontrarse con muchos extranjeros, incluso con “un boliviano”. Pero, ojo, no es xenófoba, porque tuvo “un novio peruano”, me aclaró.
Corrió una última vez el reloj y completé el formulario que entregué al organizador. Doce citas y ninguna intención de match. Un resultado motivado por mi situación sentimental, aunque de estar soltero, no habría sido diferente.
Al día siguiente, amanecí con un mensaje tan triste como empático. “Aunque esta vez no hayas encontrado tu match ideal, valoramos tu participación y esperamos que hayas disfrutado”. Y, por raro que parezca, me divertí.


 +
+