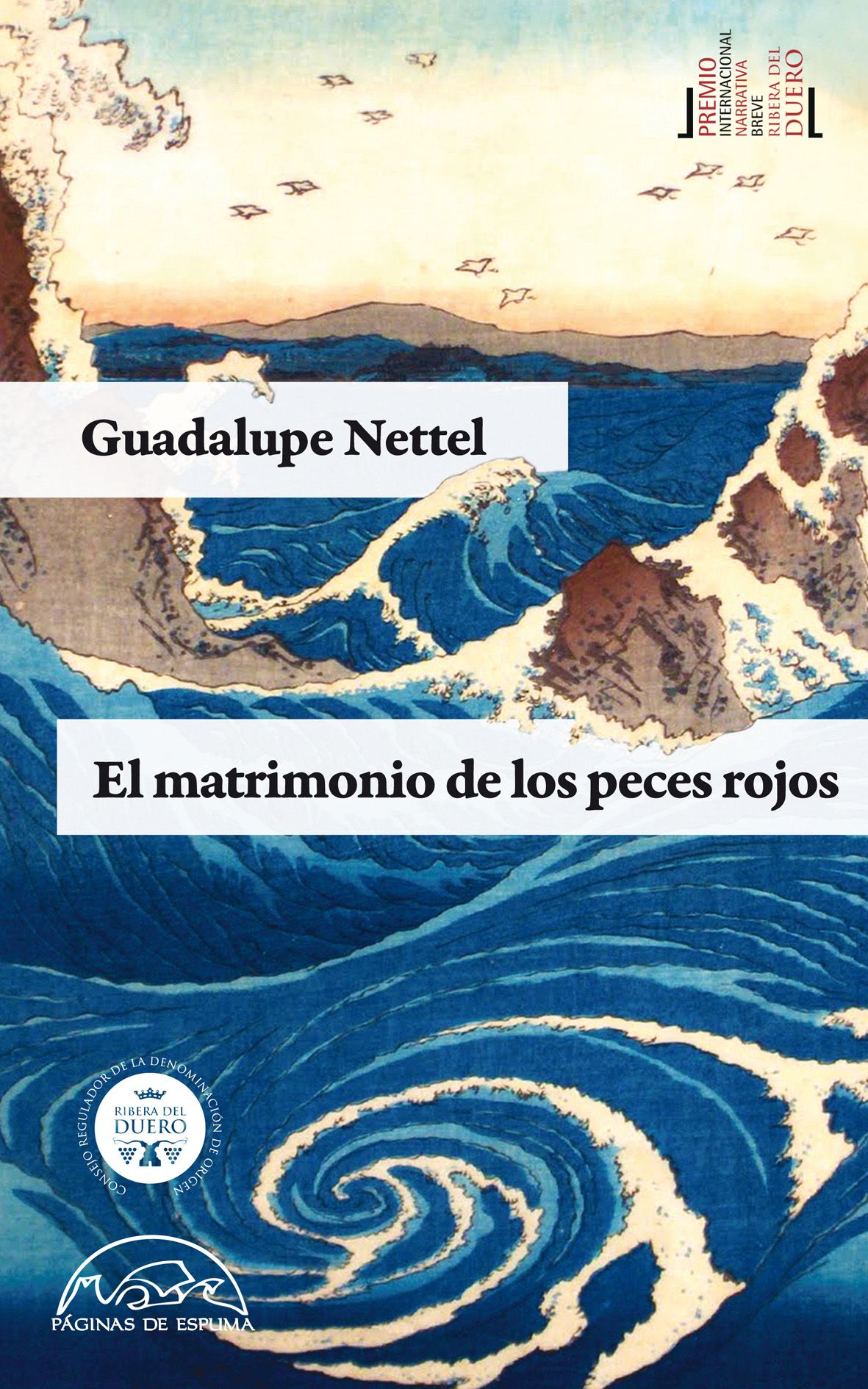Nació con un lunar blanco en el ojo derecho, justo en el centro del iris, que fue creciendo hasta formar una catarata. Con el parche que debió usar en sus años escolares, en Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) surgió una forma particular de percibir el mundo que después se trasladaría a sus narraciones.“Con ese parche yo debía ir a la escuela, reconocer a mi maestra y las formas de mis útiles, volver a casa, comer y jugar durante una parte de la tarde. Alrededor de las cinco, alguien se acercaba a mí para avisarme que era hora de desprenderlo y, con esas palabras, me devolvía al mundo de la claridad y de las formas nítidas”, contó Nettel en El cuerpo en que nací (2011), una novela inspirada en su infancia en los años 70 mexicanos.“Mi vida se dividía así entre dos clases de universo: el matinal, constituido sobre todo por sonidos y estímulos olfativos, pero también por colores nebulosos; y el vespertino, siempre liberador y a la vez desconcertante”. Y esa condición “desconcertante” comenzó a formar parte de su literatura. Primero escribió relatos escolares con personajes que eran sus propios compañeros, aquellos que le hacían bullying por su parche, y los sometió a terribles sufrimientos. Sorpresivamente, esos relatos tuvieron mucho éxito entre los niños, incluso entre los implicados. A partir de entonces, su destino fue la literatura que se desarrolló a la par de una vida nómade ida y vuelta de México al Sur de Francia, a París y a Barcelona. Después de sus libros de cuentos, Juegos de artificios (1993) y Les jours fossiles (2003), publicó su primera novela, El huésped (2006), que fue finalista del Premio Herralde de Novela, un premio que ganaría en 2014 con Después del invierno. Nettel también escribió un ensayo sobre Julio Cortázar y otro sobre Octavio Paz, que fue su tesis doctoral en Ciencias del Lenguaje cursado en París. Sus narraciones hablan de la dualidad que habita en los seres humanos, de las distintas formas de la soledad, de los que viven al margen, de las manías y de la condición animal de las personas. Justamente sobre el comportamiento de los seres humanos y su paralelismo con el de los animales, trata El matrimonio de los peces rojos, un libro de cinco cuentos largos con el que Nettel obtuvo en 2013 el premio Ribera del Duero. Este año, el libro fue reeditado por la editorial española Páginas de Espuma.
—De los 10 a los 15 años, viví en el sur de Francia, en Aix-en-Provence, cerca de Marsella. Mi madre estaba estudiando allí y nos llevó a mi hermano y a mí. Vivíamos en los suburbios y estuve en contacto con la marginalidad de marroquíes y argelinos. Después regresé a México, terminé mi licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM y de nuevo regresé a París para hacer una maestría y doctorado. Desde niña era normal cambiar de país, me inocularon el virus de no quedarme en un mismo sitio. Mis personajes andan de un lugar a otro, porque la extranjería es un tema que entiendo. Con frecuencia hay algún personaje desplazado, un outsider. Yo misma lo he sido muchas veces. Y en general, casi todas mis historias se desarrollan en una especie de dualidad Francia-México, que es lo que he vivido.
—Puede sonar un poco contradictorio, pero la literatura es también muy auditiva, por eso cuando leemos también escuchamos y podemos imaginar a partir de lo que dice la voz. Hay muchos escritores que han sido totalmente ciegos. No es tan limitante. Existe el braille y eso también permite escuchar y divagar.
—Tu literatura ha recibido valiosos premios, ¿cuánta importancia les das?
—Los premios son una forma de abrir puertas y de sentir que hay gente que está dispuesta a jugarse su prestigio y su papel de jurado para darte un apoyo y su aceptación. Como si te dijeran: “Sigue por aquí, lo estás haciendo bien”. Es muy importante para un escritor porque es la posibilidad de llegar a más lectores. Pero tampoco debemos ir por el camino fácil y pensar que los premios van dictando lo que vale la pena. Estoy segura de que siempre hay grandes escritores escondidos en la sombra o en el anonimato y que vale la pena seguir buscando ahí, no solo donde están los reflectores.
Siempre me gustaron las historias de desdoblamientos, esas en las que a una persona le surge un alien en el estómago o le crece un hermano siamés a sus espaldas. De chica adoraba aquella caricatura en que el coyote abre la cremallera de su pellejo feroz para convertirse en un mustio corderito. Sabía que dentro de mí también vivía una cosa sin forma imaginable que jugaba cuando yo jugaba, comía cuando yo comía, era niña mientras yo lo era.
—Es inevitable pensar que tu novela El huésped tiene algo autobiográfico. ¿Lo tiene?
—La gente piensa que sí, pero lo único que tiene de autobiográfico es mi interés por la ceguera. La narradora está a punto de volverse ciega, de perder la vista para siempre. Es una novela en los límites de lo fantástico. La primera autobiográfica que escribí fue El cuerpo en que nací, que abarca de mi nacimiento hasta los 15 años. En El huésped traté sobre un ser parasitario, medio imaginario porque nunca se sabe si existe o no, que se va apoderando de la vida de la narradora y va a convertirse en lo que todo el mundo va a ver, la va reduciendo mientras ella misma se convierte en un parásito. Es como la venganza del alien.
—Escribiste un ensayo sobre Cortázar y tus cuentos tienen algo de su libro Bestiario. ¿Qué te atrae en la obra de Cortázar?
—Para mí fue un maestro en el arte del cuento. Sobre todo por cómo los estructura y la tensión que crea. Pero no solo por lo formal me atrae, sino su curiosidad ilimitada, su carácter lúdico, por su apología del juego. Esa línea muy sutil entre lo fantástico y lo que llamamos realidad. Sus cuentos permiten ver que son dos mundos que todo el tiempo se están cruzando y que depende del ángulo con el que miremos la vida vamos a estar de un lado u otro.
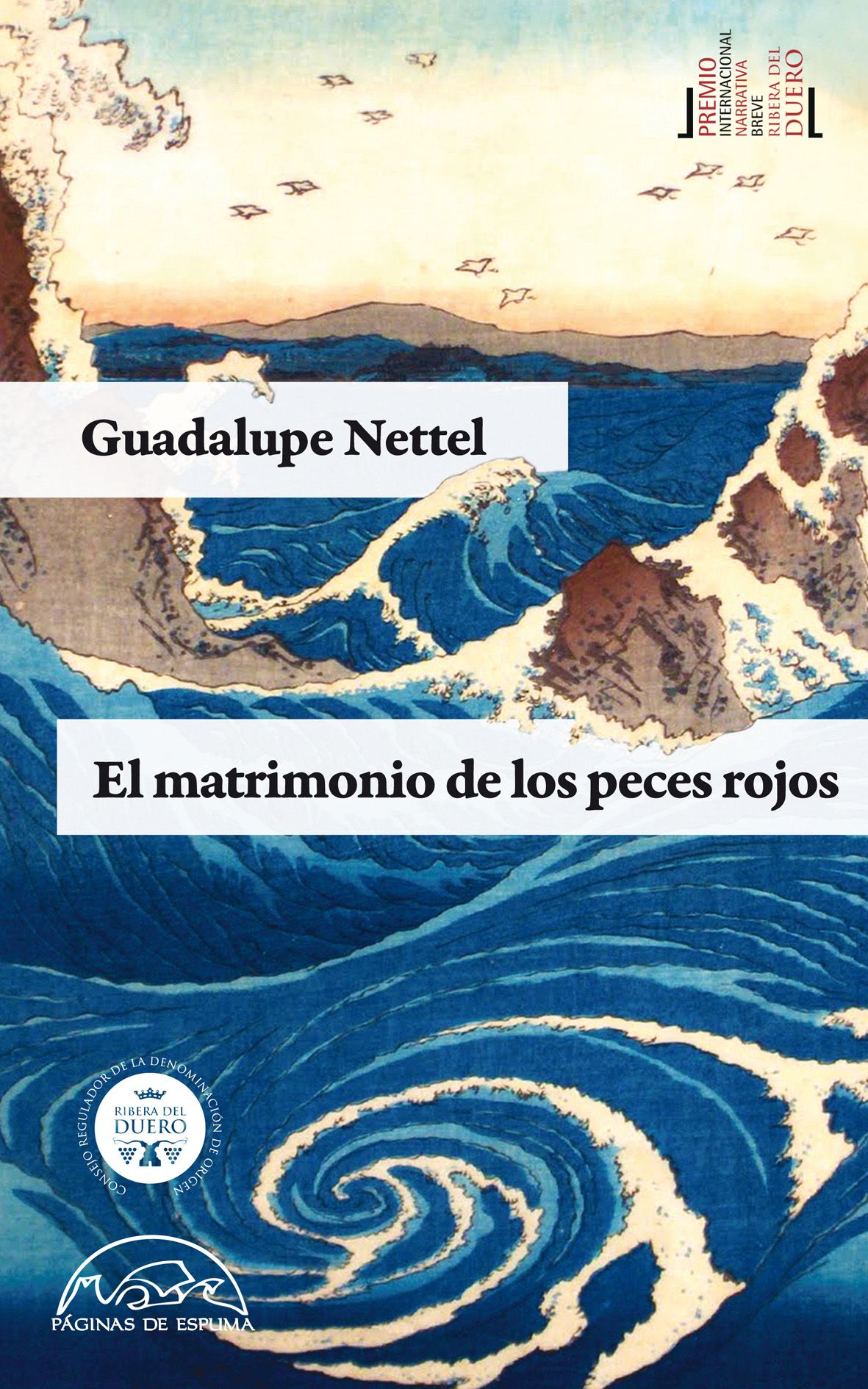
—¿Puede ser que el cuento te lleve más hacia el mundo interior de los personajes que la novela?
—Casi siempre lo que me importa es la vida interior, mucho más que los grandes acontecimientos. Por supuesto que ese desarrollo del mundo interior lo han tenido en todas las épocas muchos escritores, pero en el siglo XXI se ha desarrollado mucho más. Si te fijas en el tipo de novela que escribían los autores del boom latinoamericano, casi todas eran épicas o sobre el paso de las generaciones o sobre fundaciones de pueblos y de ciudades. Tenían algo de llegar y conquistar, algo de territorios externos. Mientras que la literatura del siglo XXI es más intimista, y creo que por esa razón las escritoras se están destacando tanto. Siempre las mujeres nos hemos caracterizado por una literatura del mundo interior, la hemos refinado en siglos y siglos de conversaciones, siempre ha sido nuestro ámbito y nos ha permitido desarrollar una forma de ver las sutilezas y los matices.
—Este año se reeditó en España El matrimonio de los peces rojos, un libro de 2013. ¿Te sorprendió que siga despertando interés?
—Es uno de mis libros favoritos, si no es el que me parece más logrado. Sigue siendo muy vigente ya que tengo la sensación de que los animales nos interesan cada vez más. Voy a las librerías y veo que crecen las secciones de vida sobre animales. Por lo tanto, está muy a tono con los intereses actuales. Ahora por primera vez lo acaban de publicar al japonés, y ya va en la segunda reimpresión, también han hecho reseñas en Italia. Son señales de que no ha caducado, casi ocho años después de haber sido escrito.
Todos los animales saben lo que necesitan, excepto el hombre (Plinio el Viejo). El hombre pertenece a esas especies animales que, cuando están heridas, pueden volverse particularmente feroces (Gao Xingjian).
—¿Por qué elegiste a estos autores y a estas citas como acápite de tu libro?
—Más que los escritores elegí las frases porque creo que resumen muy bien el espíritu del libro. La frase de Plinio el Viejo dice que somos animales pero que hemos perdido ese conocimiento, tan elemental y necesario para nuestra sobrevivencia, que es la intuición. Habla de nuestros enredos en la cabeza, de que nuestra razón, que tanto veneramos en la cultura occidental, nos vuelve superiores a los animales, pero también nos desconecta bastante de esa otra sabiduría que viene de la naturaleza animal a la que pertenecemos. Es un libro que habla de los seres humanos como animales y los animales son un reflejo, como una metáfora de nuestras emociones. Me fascina cómo reaccionamos las personas a las encrucijadas que nos pone la vida. La forma en la que asumimos o enfrentamos los momentos de tensión, de miedo, de dolor. La ferocidad con la que se enfrentan algunas parejas.
—En el cuento que da título al libro, la protagonista tiene una pareja de peces betta y lee mucho sobre su comportamiento y sobre su agresividad. ¿Leíste sobre animales para escribir este libro?
—Siempre he estado leyendo sobre animales, es algo que me atrae muchísimo. No solo lo hago para escribir al respecto, sino por un verdadero interés, digamos que es un interés desinteresado. Me gusta ver documentales sobre animales, como los de la BBC. No solo sobre animales, también sobre plantas y sobre hongos que ahora están de moda. Es un mundo desconocido para nosotros y que abre hacia una infinidad de posibilidades. Estudié un poquitito sobre hongos y sobre peces betta en particular, pero no fue algo que hice para el libro. Por otro lado, desde niña tenía la costumbre de mirar a la gente y de encontrarle de inmediato un paralelismo con el mundo animal. Pensaba por ejemplo: “Ese señor parece una tortuga. Ese tiene cara de pez”.
Lo primero que noté fueron unos puntos blancos que, alcanzada la fase de madurez, se convertían en pequeños bultos de consistencia suave y de una redondez perfecta. Llegué a tener decenas de aquellas cabecitas en mi cuerpo.
—En el libro aparecen hongos que no son los comestibles o animales que no son mascotas. ¿Existe en México ese mercado en el que se comen insectos en un cucurucho como si fueran maní?
—No solo hay un mercado, hay muchos. Venden esos cucuruchos de chinches redondas que se llaman jumiles, la gente les pone limón y sal y se los come vivos. Pero si te fijas las ostras se consumen vivas en todo el mundo. En China se come también a los insectos como si fueran paletas. En cuanto a los hongos, los que aparecen en el cuento no son los que están de moda, pero ya lo estarán. Me atrae muchísimo este tema que tiene relación con el cuerpo y los parásitos.
—En el cuento Felina aparece el tema de la maternidad, que también es el de tu última novela, La hija única. ¿Por qué te interesa como materia literaria?
—En Felina está la decisión, tan difícil, de aceptar o no la maternidad cuando no es buscada. Pero La hija única es una novela basada en la historia real de una amiga muy querida. Cuando estaba embarazada de ocho meses le dijeron que su bebé no iba a poder sobrevivir al parto. Entonces el hecho de estar embarazada de un ser que se va a morir pronto, que solo vivía porque ella lo mantenía con vida, me parecía tremendo como historia. Después todo dio muchas vueltas porque la niña nació y le dijeron que tal vez sobreviviría un día o tres o nueve meses, pero seguro que no iba a poder oír, ni ver. Pero nada de eso ocurrió. Su vida se fue desarrollando en contra a los diagnósticos médicos. Entonces me atrajo escribir sobre cómo la vida nos va sorprendiendo y la forma en que la familia fue asimilando la realidad y encontrando la manera de acomodarse a esa circunstancia. Hay una frase que se puso de moda ahora con la pandemia: “Habitar la incertidumbre”. Me parece fascinante esa idea. Además me interesan los seres a quienes los demás llaman monstruos porque tienen alguna anomalía. Por eso trato de maternidades que tuvieron complicaciones. Es un libro de fraternidad entre mujeres.
—“No hay nada como un secreto familiar para propiciar la unidad entre los miembros”, dice el protagonista de Guerra en los basureros. ¿Te atraen esos secretos?
—Me gusta ir al lugar donde la gente no quiere mirar. Desenterrar aquello de lo que no se quiere hablar. Me parece que es donde hay más tesoros literarios escondidos para ponerles luz. Es algo que incomoda, pero permite abrir nuestra visión sobre la vida.
—Desde 2017 estás dirigiendo la Revista de la Universidad de México. ¿Es puramente académica?
—Es una revista cultural pluridisciplinaria, buscamos que la prosa sea buena, y que no sea puramente académica ni incomprensible. Lo que me gusta mucho es poner a dialogar a un físico con un astrólogo, a un arquitecto con un escritor o pintor. Siempre hay poesía y narración junto con ensayos de divulgación.
—¿Tenés mascotas en tu casa?
—Tengo muchos hongos (se ríe), pero esos no son animales. Tengo un gato y con cierta frecuencia viene un perro, he tenido también peces. Por suerte nunca he necesitado tener una serpiente.