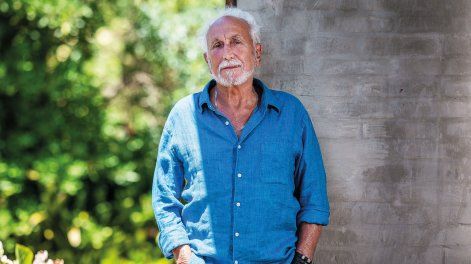Hay ciudades que se visitan con los pies, y otras con la piel, como si tocaran desde el primer momento el nervio íntimo de algo antiguo que no se puede explicar. Marrakech es una de ellas. No se entra, se es absorbido. No se entiende, se acepta o se sufre. A medio camino entre el desierto y las montañas del Atlas, esta ciudad del sur de Marruecos no solo es un lugar, es una prueba, sensorial e intelectual.
Al llegar, el viajero occidental siente que el tiempo se curva. La modernidad parece diluirse al cruzar la puerta de la Medina, como si se hubiera retrocedido varios siglos por accidente. En el aire, un olor denso a comino, cuero, humo y tierra quemada. En los oídos, el caos: motos, gritos, un tambor, el silbido del vendedor de dátiles, el llamado al rezo. El primer impacto es abrumador. Luego, uno aprende a escuchar.
Una ciudad de fundaciones y reconquistas
Marrakech fue fundada en el año 1062 por los almorávides, una dinastía bereber que la eligió como capital de su imperio. Durante siglos fue centro de poder, comercio, arte y fe en el Magreb islámico. El nombre Marrakech proviene del tamazight, la lengua amazigh (bereber), y significa algo así como “tierra de Dios” o “paso de caravanas”, dependiendo del relato que se elija creer. Su historia está marcada por el vaivén de dinastías. Hoy, Marrakech es la cuarta ciudad más poblada de Marruecos, tras Casablanca, Rabat y Fez. Con más de un millón de habitantes, es también una de las más visitadas del país. Su economía gira en gran medida en torno al turismo (más del 10% del PIB nacional depende de este sector), el comercio local y la artesanía. A pesar de la imagen de postal que proyecta, Marrakech es también una ciudad de contrastes profundos: pobreza visible, empleo informal extendido y una clase media emergente que convive con un turismo de lujo exuberante.
Marruecos es una monarquía constitucional con fuerte poder real. El rey Mohammed VI, en el trono desde 1999, combina una imagen de modernizador con un férreo control del aparato estatal. El país ha experimentado ciertas reformas económicas y sociales en los últimos años, pero la desigualdad sigue siendo una herida abierta. El PIB per cápita ronda los 4.200 dólares y aunque se ha reducido la pobreza extrema, muchos marroquíes viven en situación de vulnerabilidad.
La estructura económica es mixta: agricultura, industria ligera, minería (especialmente fosfatos), pero el turismo es clave. Marrakech, junto con Casablanca y Essaouira, forma parte del llamado “triángulo dorado” del turismo marroquí. El país atrae millones de visitantes cada año con la promesa de exotismo accesible, arquitectura islámica, hospitalidad legendaria y un clima favorable.
El espejo del otro
Hay una imagen romántica: el hamam, el harén, el desierto, la caravana, la música, los colores, los tejidos, el misterio. Pero la realidad, como siempre, es más áspera. Marrakech es también precariedad, desempleo juvenil, tradiciones que chocan con las libertades modernas y una juventud que sueña con Europa mientras sirve café a turistas en terrazas decoradas con azulejos.
El contraste se vuelve más nítido en la experiencia cotidiana. A pocas cuadras de un palacio hotel donde una noche cuesta 3.000 euros, un zapatero trabaja 12 horas por día por el equivalente a 6 euros. Esta coexistencia de mundos paralelos es parte de la identidad marroquí.
Museo Yves st laurent
El Musee Yves Saint Laurent Marrakech, inaugurado en 2017, no es un simple homenaje, es un templo de líneas limpias, sobrias, construido con ladrillo terracota que dialoga con la ciudad. Dentro se exhiben bocetos, prendas icónicas, tejidos y fotografías.
Marrakech ofrece una experiencia que a veces incomoda por su intensidad, su falta de filtros, su belleza desordenada. Visitarla es recorrer esos extremos: la laberíntica medina y sus mercados infinitos; los hoteles más lujosos del continente africano; los paisajes secos que bordean la ciudad como un susurro del desierto; los jardines que inspiraron a Yves Saint Laurent a encontrar aquí su refugio definitivo; los llamados al rezo que marcan el tiempo sin necesidad de relojes; los atardeceres desde terrazas, donde el sol se derrama como tinta sobre la ciudad roja.
Ciudad de contrastes
Jardins majorelle st laurent
El mítico jardín Majorelle es una obra viva creada por el pintor francés Jacques Majorelle en los años 1920, y salvada del olvido por Saint Laurent en los años 80. El jardín es una sinfonía de cactus, bambúes, buganvillas, palmeras y un azul profundo —casi eléctrico— que recubre muros, puertas y fuentes.
Desde lo alto de cualquier rooftop se advierte que Marrakech es, ante todo, una ciudad construida en capas. No solo capas de historia, sino capas de realidades superpuestas: lo sagrado y lo comercial, lo pobre y lo principesco, lo turístico y lo íntimo. Es, como muchas ciudades antiguas, un palimpsesto: debajo de cada calle hay otra, debajo de cada relato, otro. Marrakech está dividida en dos grandes sectores: la medina, que es el corazón histórico, amurallado, estrecho, con siglos de historia, y la Ville Nouvelle (Gueliz), diseñada durante el protectorado francés, con avenidas amplias, cafés con aire parisino y centros comerciales modernos. Entrar en la medina es sumergirse en otro tiempo. Aquí no hay planos que valgan: las calles se tuercen, se estrechan, se cierran. Cada giro parece una decisión narrativa. Las viviendas, muchas de ellas riads, casas o palacios tradicionales ocultos tras muros sin ventanas, que esconden jardines internos, fuentes y silencio. Desde fuera, todo parece cerrado, pero adentro florece la belleza. Esta lógica introvertida, tan diferente a la arquitectura expansiva de Occidente, obedece tanto al clima como a una cultura que valora la intimidad sobre la ostentación pública.
La Ville Nouvelle, en cambio, refleja la influencia europea. Edificios rectilíneos, urbanismo funcional, coches, rotondas. Aquí vive gran parte de la clase media, así como diplomáticos, empresarios y expatriados franceses. Gueliz es el lugar donde se puede encontrar un Zara, un supermercado Carrefour o un bar que sirve vino francés.
La ciudad como obra de arte viva
El color predominante de Marrakech es el ocre, casi rosado, que da origen a su apodo: la Ciudad Roja. Este tono uniforme, impuesto por decreto urbano, envuelve tanto los muros de la medina como los edificios más modernos. La idea es conservar una cohesión estética que remita al pasado.
La arquitectura tradicional marroquí mezcla elementos islámicos, bereberes y andaluces. Se caracteriza por el uso de zelliges (azulejos geométricos), yeserías, madera tallada, arcos de herradura, fuentes y patios interiores. Pero lo más notable no es solo la forma, sino su función simbólica y climática: las casas se construyen hacia dentro, los patios refrescan, las fuentes purifican, los muros aíslan del calor y del bullicio exterior.
Royal Mansour hotel
El Royal Mansour es el hotel del poder. Mandado construir por el propio rey Mohammed VI, este complejo hotelero no tiene habitaciones, tiene riads privados, cada uno con patio, fuente, salones y terraza personal.
En un país donde el sol puede ser abrasador y la mirada ajena una preocupación cultural, la arquitectura responde a necesidades tanto prácticas como espirituales.
Caminar por Marrakech es asistir a una coreografía desordenada. El vendedor que recita su mercancía como un poema; el joven que pasa a toda velocidad en una moto sin frenos; el anciano que reza en la mezquita mientras, al lado, una cabra come cartón. La ciudad está viva, vibrante, a veces excesiva. Hay olor a fritura, a sándalo, a cuero recién curtido, a humanidad.
El comercio es el alma de la ciudad. Más del 80% de la actividad económica en la medina es informal. El zoco —ese mercado interminable que parece multiplicarse cada vez que se le da la espalda— es un mundo en sí mismo. Aquí se venden babuchas, lámparas de cobre, jabones de argán, alfombras, cerámica, especias. Se regatea con pasión, con teatralidad, con arte. Para los marroquíes, el precio es solo el comienzo de la conversación.
Esa brecha entre lo visible y lo oculto, lo turístico y lo cotidiano, es parte de lo que hace que Marrakech sea lo que es: un lugar donde el espejismo no es un error de percepción, sino parte del paisaje.
A pesar de todo, Marrakech tiene una capacidad asombrosa para adaptarse sin renunciar a su identidad. Hay un renacimiento cultural, una nueva generación de artistas, diseñadores, arquitectos y chefs que están reinterpretando la tradición desde adentro. Las galerías de arte contemporáneo empiezan a ganar espacio y el Marruecos del siglo XXI se asoma, sin borrar el del siglo XII.
El viajero atento sabrá ver estas capas: la ciudad antigua que se resiste a morir, la ciudad nueva que quiere crecer, la ciudad invisible que sostiene a todas las demás.


 +
+