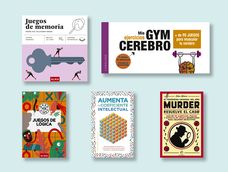Las historias de taxis como las de hoteles son ideales para la trama de una novela o para el guion de una película. El cine dio personajes inolvidables, como el trastornado Travis, protagonista de Taxi Driver, que maneja por Nueva York sin dormir y entra en contacto con el bajomundo neoyorquino antes de perder por completo la chaveta. Robert De Niro se subió a un taxi y estuvo cuatro semanas manejando por la ciudad para componer su personaje, que realmente mete miedo. El escritor catalán Carlos Zanón (Barcelona, 1966) no necesitó subirse a un taxi para escribir su última novela que, justamente, se titula Taxi (Salamandra, 2017). Hijo y nieto de taxistas, conoce muy bien el oficio y a quienes lo ejercen. “Son muy solitarios, muy futboleros, un poco neuróticos, algo apocalípticos. Dicen cosas como ‘esto no lo arregla nadie’”, comenta. Poeta, compositor de canciones y además abogado, Zanón obtuvo su mayor reconocimiento como autor de novela negra. La primera la publicó en 2008, Nadie ama a un hombre bueno, y de allí en adelante se abrió camino con varios títulos que fueron premiados, como Yo fui Johnny Thunder (Premio Dashiel Hammett, 2015). Pero su última novela no pertenece al género policial. Su protagonista es un taxista llamado Sandino, aunque su verdadero nombre es Jose. El apodo viene del disco Sandinista! que pertenece a la banda británica The Clash. Cada capítulo lleva por título una canción de ese disco. Sandino es un taxista atípico, sobre todo porque no quiere ser taxista. Es un escritor frustrado que lee en los semáforos mientras escucha buena música. Durante siete días y seis noches, aquejado de insomnio, Sandino maneja su taxi por Barcelona. No se anima a volver a su casa porque cree que su esposa lo va a dejar, entonces busca seguridad en otras mujeres, pero la seguridad nunca aparece. “Es una tragedia mitológica, como la de Ulises”, explica el autor. Escrita con mucha jerga callejera y reiteraciones como estribillos musicales, Taxi también tiene humor, a pesar de la desgracia de su protagonista. “Todo el mundo se muere menos Kirk Douglas”, es una de las frases que se reiteran en la novela. “Estaba rezando para que no se muriera antes de terminarla”, comenta Zanón a Búsqueda. El escritor presentó Taxi en la Feria del Libro de Buenos Aires y en una escapada a Montevideo mantuvo la siguiente entrevista.
—¿Llegaste a ejercer como abogado?
—Sí, ejercí muchos años. En realidad, empecé a estudiar periodismo, pero conocí a una chica que hacía abogacía y me cambié de carrera por ella. No me gustaba, pero la terminé y comencé a ejercer. Me di cuenta de que me permitía ser mi propio jefe, tener mis horarios y no depender de otros. Además también podía escribir. Como muchos años fui abogado de oficio, me conecté con personas a las que no hubiera llegado nunca porque vengo de una clase media baja. De esa experiencia surgieron algunas de mis novelas.
—La novela negra se ha puesto de moda. ¿Te parece que hay una saturación de títulos y de escritores?
—Lo que sucede, por lo menos en España, es que la novela negra es un género muy amplio. Yo nunca hice un policial, en el sentido de que no tengo personajes policías o detectives. No me interesa quién mató a quién, sino por qué alguien en determinado momento puede llegar a matar a otro o ejercer la violencia para obtener lo que quiere. Hay muchos subgéneros dentro de la novela negra, que no deja de ser una mirada, como antes tenía la novela costumbrista. Creo que hay modelos que ya están obsoletos, como el del detective, claro que depende de los escritores. Por ejemplo, Benjamin Black (seudónimo con el que firma sus novelas negras el inglés John Banville) es estupendo. El problema es que cuando algo gusta, la industria satura el mercado. En España llegó un momento en que bastaba una novela firmada por un apellido nórdico para traducirla.
—Tu padre y abuelo fueron taxistas. ¿Te inspiraste en sus anécdotas para escribir Taxi?
—En realidad, mis dos abuelos y mi padre fueron taxistas. Algunas anécdotas reales que me contaron están en la novela. Recuerdo que cuando mi padre llegaba a casa olía a gasoil, a máquina, eso lo tengo impregnado. Lo que me facilitó para escribir es que sabía de qué iba el tema. También me ayudó lo que siempre me decía mi padre: que lo peor del oficio es que al taxista le da igual el lugar al que va porque depende siempre de los demás. La historia que cuento en la novela sobre dos niñas que Sandino lleva a la escuela también es real. Mi padre hacía lo mismo, y a las niñas que pasaba a buscar para ir a la escuela les llevaba los tebeos (cómics) que eran de mi hermana y míos. A mí me daba mucha rabia. Pero yo no quería hacer un documental sobre la vida de un taxista, sino transmitir la sensación de un personaje que va a la deriva por dentro y por fuera, y para eso el taxi me servía. Entonces nació Sandino, que es un personaje raro, bastante atípico como taxista.
—¿Tuviste algún modelo para crearlo?
—La película La dolce vita me inspiró la idea del mito de Ulises, de alguien que está por la ciudad y no sabe cómo volver a casa. Mientras escribía tenía a Marcello Mastroianni en el taxi porque en esa película encarna al antihéroe: quiere ser periodista y termina siendo paparazzo, es querido por muchas mujeres, pero él está siempre en un estado existencialista que lo lleva a pensar: “Tengo tantas cosas que no tengo nada”. Me fijé en ese modelo para crear a Sandino, que quiere quedarse con algo, pero no elige nunca, y no elige para no perder. El problema es que si nunca eliges, nunca ganas. Ese es el drama del personaje.
—Es inevitable pensar también en Taxi Driver. ¿Cuánto te influyó esa película?
—Mucho, incluso hay algunos momentos que claramente los saqué de esa película, como el insomnio de Sandino. También tomé la idea de que el personaje siempre tiene que estar presente, en todas las escenas, y de que no queda muy claro qué está pasando por su cabeza.
—Es una novela con varias referencias musicales, sobre todo a The Clash. ¿Por qué esa banda?
—Cuando pienso en una novela me imagino en cómo va a sonar. A lo mejor eso me viene de la poesía, que es el género más cercano a lo musical. Yo quería que Taxi sonara como un disco de The Clash —que era una de las bandas de mi juventud—, que fuera un poco desmesurada, que a veces estuviera desafinada y que en todo eso hubiera un mundo. Incluso la novela en la estructura abusa un poco del fraseo, del leitmotiv o ritornello, es un poco “sucia” en ese sentido, como si estuviera en una canción.
—Da la impresión de que te importó más el personaje que la trama en sí. ¿Puede ser?
—Me gustan mucho autores como Raymond Carver, porque narran como si encendieran una cámara para ver lo que está pasando y luego la apagan y no te explican demasiado. Las tramas acabas por olvidarlas y te quedas con los personajes, y también con los ambientes. Hay otro autor inglés que leí mucho, David Peace, que tiene una tetralogía en la que crea muy buenos ambientes. A veces te pierdes en la trama, pero da igual.
—¿Entrevistaste a taxistas?
—Tengo un amigo que es taxista, pero me contaba cosas tan bestiales que no las podía poner. Por eso, Sandino quiere creer que muchas cosas que le cuentan son mentira, si no, serían terrible. A mi padre la gente le explicaba cosas como manera de desahogarse y muchas veces sin tener ningún contacto visual. Es un ámbito muy especial, tanto de la mentira impune como de la confesión más descarnada. Pero yo no entrevisté a taxistas porque no quería hacer una novela sobre su problemática específica.
—La historia de la pasajera que piensa que Serrat le hizo un vudú es muy divertida. También puede haber humor en un taxi...
—Ese cuento sí es real. Otro amigo trabajaba en una revista y contestaba cartas de los lectores. Un día le llegó una carta de una mujer que creía que Serrat le había mandado un vudú a través de la canción Tu nombre me sabe a hierba. En ese momento pensé: “Pobre Serrat, lo persigue una psicópata en potencia”. El humor, igual que el lirismo, ayuda a poner una distancia que sirve para explicar cosas, para que no acabes siendo demasiado catastrófico o amanerado o para que no sobreactúes. Además también quería que esta novela fuera menos sórdida que otras, que tuviera diálogos más divertidos.
—¿El bar Olimpo existe o es una suma de muchos bares de Barcelona?
—Sí, existe, era el bar en el que paraba mi padre. Queda muy bien eso del Olimpo por lo del mito de Ulises y parece inventado, pero es real. Yo quería hablar de Barcelona, pero la de los barrios, como los que pueden existir en cualquier ciudad.
—En la historia aparece una Barcelona que quiere ocultar sus diferencias de clase, aunque siempre aparecen. ¿Funciona así la sociedad catalana?
—En la sociedad catalana está muy mal visto hacer ostentación de dinero. La gente no usa joyas o ropa muy cara. Esa situación a priori es buena, pero en un momento determinado crea confusión, porque llega un día que un portero te va a decir: “Esta fiesta no es suya, usted se ha colado”. Quería hablar de eso, del clasismo de la sociedad, de que aparentemente todos somos iguales, pero no es cierto. En la novela les pasa eso a Sandino y a su abuela, tienen historias paralelas. En algún momento de sus vidas alguien les dijo: “Aquí no pueden pasar”.
—¿Por qué se te ocurrió que Lola, la esposa de Sandino, fuera uruguaya?
—Tengo un amigo uruguayo que siempre quería verse en algún personaje de mis novelas y me lo reclamaba como broma. Entonces decidí inspirarme en su mujer. Además, cuando escribimos algo tenemos un montón de clichés en la cabeza, entonces, si un personaje es de un país sudamericano, enseguida te sale argentino. A veces tienes que buscar otras posibilidades.
—¿Cómo ves la situación de Cataluña?
—Siento tristeza porque se ha fraccionado una sociedad. Hay dos bandos que no quieren escuchar a la otra parte. Se podían haber hecho muchas cosas, pactar un referéndum, ser más responsables. Pero se ha roto algo muy importante. A mí personalmente me gustaría que Cataluña siga estando dentro de España. Pero sobre todo lo que me gustaría es que la gente pudiera votar con conocimiento de causa, sabiendo qué significa quedarse dentro o fuera de España. Las dos partes lo han hecho muy mal, y no veo que se vaya a arreglar la situación en muchos años. Por otro lado, después del franquismo, la extrema derecha quedó sin representación y era como si no existiera. Pero la situación en Cataluña llevó a que ahora no tenga ningún pudor en exhibirse. Se está jugando con fuego.
Vida Cultural
2018-05-10T00:00:00
2018-05-10T00:00:00