Es la primera vez que visita Montevideo, donde pasó mucho frío en este mes de julio tan helado.
Es la primera vez que visita Montevideo, donde pasó mucho frío en este mes de julio tan helado.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
 +
+ El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáGonçalo Tavares es portugués, aunque nació en Angola en 1970, de un padre ingeniero que estaba construyendo un puente en Luanda, y de una madre profesora de matemáticas. En 1975 la familia regresó a Portugal donde Tavares recibió su formación, que fue variada porque le interesaban tanto las ciencias como las artes y los deportes. Tal vez habría que agradecer a aquella formación múltiple porque de allí surgieron sus libros de escritura tersa, visual y de una gran riqueza conceptual. “No se puede escribir tan bien siendo tan joven, dan ganas de pegarle un puñetazo en la cara”, dijo sobre él José Saramago cuando le entregó en 2005 el premio por su libro Jerusalén. Narrador, dramaturgo y poeta, hoy Tavares es considerado uno de los más destacados escritores de la actual literatura portuguesa. Su obra, que comenzó a publicar en 2001 con Livro da dança, es difícil de clasificar en géneros por su esencia fragmentaria que pasa de la ficción a la reflexión filosófica, de lo absurdo a lo realista. Varias veces premiado, ha sido traducido a más de 45 lenguas. A Montevideo llegó para presentar Enciclopedia (HUM, 2022), que reúne tres libros que habían sido publicados en forma autónoma y que fueron concebidos como anotaciones de un diario que podría no terminar nunca. Mientras aquí presentaba este libro, en Portugal una exposición llamada Memoria se estaba armando en torno a sus textos, que sirven de base para la musicalización, el audiovisual y la danza. Sobre Enciclopedia y su especial concepción del lenguaje, el tiempo, las imágenes y la literatura, conversó con Búsqueda en un español con acento portugués que hace recordar tanto al gallego.
—¿Dónde aprendió español?
—No aprendí, hablo un terrible portuñol (se ríe). Leo mucho en español, sobre todo ensayos que no son traducidos al portugués. Pero algunas palabras muy cercanas, los “falsos amigos”, me cuestan. Por ejemplo, “espantoso” en portugués es algo muy bueno, entonces se producen equívocos. Por lo tanto, si te digo algo que te parece absurdo puede ser por ese motivo.
—Su formación ha sido muy variada, estudió desde física hasta arte…
—Mi biografía está fuera de lo normal, tengo una formación muy diversa. A los 18 años, mi gran duda era si iba a ser futbolista o iba a estudiar matemática, para la que tenía una gran facilidad. Mis compañeros de clase me recuerdan por el fútbol y porque ganaba los concursos de matemáticas. Empecé a jugar fútbol federado y a los 18 años hice un curso en pintura, después tuve un doctorado en Filosofía del Lenguaje.
—¿Hay algo del matemático en sus obras?
—Enciclopedia, tal como se publicó acá, es una parte pequeñita de una obra más grande que incluye El barrio. Es una especie de barrio utópico con ficciones en homenaje a grandes artistas. Entonces están el señor Valéry, el señor Brecht, el señor Calvino… Ese barrio es muy lógico, no sé si matemático, pero, por ejemplo, hay un personaje que hace dibujos geométricos. Entonces yo diría que tengo algo de racionalidad que viene del lado matemático. También de mi padre ingeniero y de mi madre que enseñaba matemática. Pero hay algo que tiene que ver con la metáfora, la invención, el absurdo, que pertenece a mi otro mundo.
—Es poeta, dramaturgo, narrador, ¿encuentra diferencias al abordar estos géneros o los toma como un todo?
—En general no soy un adepto ni creyente en los géneros literarios porque me parecieron siempre algo que puede quitar la potencia del lenguaje. Cuando escribo estoy pensando en un texto —y me gusta mucho esa palabra, texto, textura—, no estoy pensando en escribir una novela, poesía o un ensayo. Por ejemplo, Enciclopedia no sé bien lo que es. Tiene narrativa, tiene pensamiento, tiene mucho de sonoridad. Pienso que si tú escribes, intentas poner toda la potencia del lenguaje, está todo naturalmente mezclado. A este libro lo llamo Enciclopedia, pero es casi el enemigo de una enciclopedia porque no son textos definitivos ni de conocimiento, son textos metafóricos, ambiguos.
—En la primera parte, Breves notas sobre ciencia, hay un acápite con una cita de Nietzsche que dice: “Con vistas a la construcción de conceptos, se trabaja, originariamente, como hemos visto, el lenguaje, y más tarde la ciencia”. ¿Por qué la eligió?
—Nosotros accedemos a las cosas, a la ciencia, al amor, al miedo, a la música, siempre con el lenguaje. Y es interesante pensar cómo accedemos a lo que no tiene lenguaje. Por ejemplo, Borges decía que no se puede hacer una síntesis de una sinfonía de Mozart, no se puede captar lo esencial de la música porque se escapa del lenguaje. El lenguaje es el océano donde estamos siempre centrados y nos permite hablar de lo que existe y de lo que no existe. Puedo decir “tengo aquí dos elefantes” y en una frase imagino dos elefantes. Es una potencia impresionante, mayor que la del dibujo. Las invenciones técnicas vienen de esta capacidad del lenguaje, de hablar de aquello que no existe. Claro que también se puede hacer con dibujos, como los que hizo Leonardo da Vinci de helicópteros exactamente igual a los que conocemos. Estaba viendo algo que no existía.
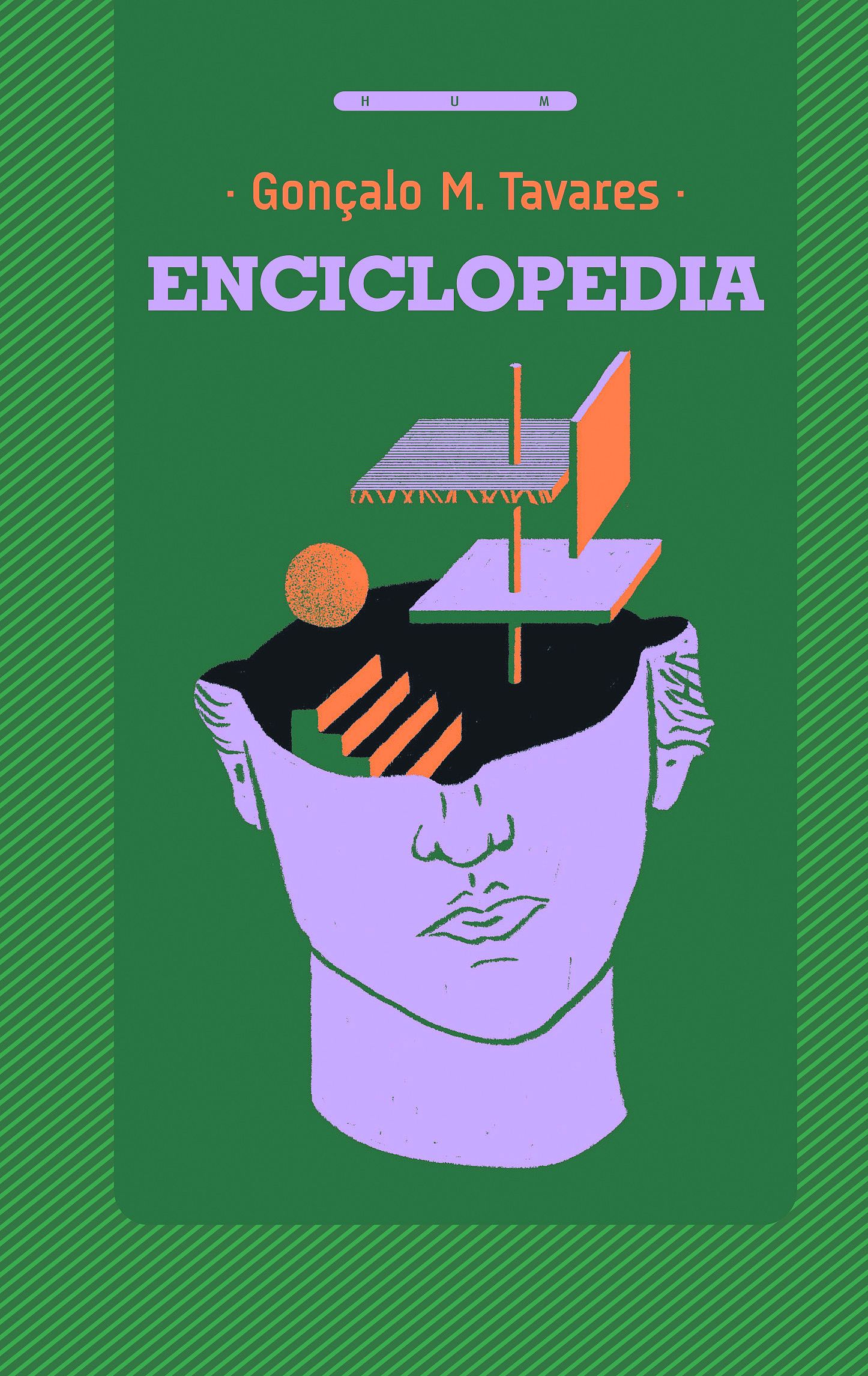
—Ahora que nombró a Borges, su Emporio celestial de conocimientos benévolos es una especie de enciclopedia china de ficción. ¿Cuánto ha influido Borges en lo que escribe?
—Claro que Borges hablaba mucho de enciclopedia, pero tengo muchos libros y no todos se parecen a Borges. Tengo muchas referencias a autores en El barrio, que tiene 42 artistas y escritores, o en Biblioteca, que salió en Argentina, y tiene pequeñas entradas de alrededor de 250 escritores. Recibo influencia de muchos autores y artistas. No tengo nunca la angustia de la influencia, al contrario, tengo la angustia de la no influencia, de leer un libro que no me diga nada, que no me estimule. Hago fuerza para ser muy influenciado y después seguir mi camino.
—En Enciclopedia reflexiona sobre la idea de fragmentación en la ciencia, pero también en la idea de la desarmonía que implica toda clasificación. ¿Cómo lo explica?
—Hay distintas fragmentaciones. La ciencia actúa mucho con el análisis, que es separar algo en distintas partes para investigarlas. Mis fragmentos son distintos, son una unidad, no parte de otra. Se pueden leer al azar. Si un fragmento se pierde de los otros tiene vida propia. La ciencia piensa un poco al revés. Cada fragmento es parte de un todo.
—¿Este tiempo de pandemia le hizo revisar sus conceptos sobre ciencia?
—En el siglo XX, la figura del médico tuvo mucha presencia y ahora con la pandemia ha resurgido con mayor fuerza. Ingresamos a algo que había existido antes: el conflicto o el diálogo entre el cura y el médico. De alguna manera son dos tipos de personas que salvan, uno el cuerpo; el otro, el espíritu. En la pandemia el sacerdote también estuvo muy presente, por lo menos en Portugal. Durante el confinamiento, los sacerdotes daban misa con altoparlantes y las personas las seguían desde sus ventanas. Vi una iglesia en la que habían puesto las fotos de las personas que normalmente iban a la misa. Mismo cuando la ciencia está muy fuerte, la presencia de algo no material continúa.
—“Puede llegarse, desde el odio o el amor, a resultados científicos idénticos”, dice en uno de sus fragmentos. Es una reflexión que da un poco de miedo…
—Si sacáramos las guerras de la historia humana, una gran utopía, técnicamente estaríamos inventando el fuego o la rueda. El instinto de no morir, de resistir al peligro, lleva a pensar en qué voy a inventar para defenderme o derrotar al enemigo. Es un sentimiento muy antiguo y es un gran motor. Alguien muy apasionado y enamorado podría ponerse a pensar en qué inventar para amar mejor. Pero bueno, no hay mucho que inventar para amar mejor. Probablemente muchas de las dimensiones técnicas tienen que ver en cómo matar mejor. Eso es terrible decirlo, pero todo tiene que ver con sobrevivir: a la naturaleza, al calor, al frío, al enemigo. El amor no tiene un gran historial de invenciones técnicas.
(Tavares anota en un papel esta última frase y dice que a veces en las entrevistas descubre ideas como esa. “Si no la anoto, después me olvido. Es una idea que quiero desarrollar, no se necesita mucho para amar.”).
—También juega con la idea de verdad. ¿Piensa que hoy con las nuevas tecnologías la verdad está más en cuestión que en otras épocas?
—No es algo absolutamente nuevo, pero el gran cambio es que en muchas épocas el monopolio de la verdad y de su manipulación estaba en el Estado o en la Iglesia. La idea de Infierno y castigo ha marcado muchos ciclos de lo humano, y hoy podemos decir que es una idea monopolizada por una parte de la Iglesia. Lo que ha cambiado con las redes sociales es que la verdad, o la manipulación de la verdad, tiene muchos puntos de emisores. Hay una potencia infinita multiplicada, para mal y para bien, porque tienes muchas posibilidades de confirmar si algo es verdad o no. Ya no hay un monopolio del Estado o de la Iglesia, por lo tanto no es tan malo como parece. Si el Estado es benigno y santo, todo bien, pero no hay Estados santos, incluso en democracia.
— ¿Cuán importante es la musicalidad en su escritura?
—Cuando hablamos de ritmo en literatura, hablamos de puntuación, de las pausas de cómo hacer silencio en la escritura. Normalmente, y en Enciclopedia está muy claro, escribo algo que necesita una lectura más lenta o una segunda lectura. Recuerdo una cita de Wittgenstein que decía que si dos filósofos se cruzaran en el paseo de una ciudad, uno al otro se deberían decir: “Más lento, más lento” (él dice “más divagar, más divagar”, porque esa es la palabra para lento en portugués). La lentitud es vista como algo negativo, y me resulta importante decir que en muchas situaciones es algo extraordinario. Es urgente en el siglo XXI crear los dioses de la lentitud.
—¿Cómo se lleva con las redes sociales?
—No tengo redes sociales y mi mail tiene una respuesta automática en la que pido disculpas y digo que en las próximas semanas no podré contestar. Es también decir: más divagar, más divagar (más despacio, más despacio).
—En un fragmento dice que una frase de Clarice Lispector se debe leer como quien acciona un instrumento…
—Hay dos modos de leer porque hay una lectura visual y una lectura oral. Este aspecto de la oralidad es como estar leyendo una partitura musical. Es texto, pero cuando le pones voz estás leyendo música. Todo el lenguaje es para los ojos y para los oídos. Cuando hablas produces sonido, y el sonido es música. Hace más de cien años, John Cage nos enseñó que el silencio es música, que el ruido es música, que la palabra es música. Una palabra de un idioma que no conoces es sonido con una potencia maravillosa. Me gusta escuchar poesía de lenguas que no domino, como el árabe. Es muy bonito escucharla, es como un soplo. Ahí está la esencia del lenguaje, si quitas el contenido, queda la potencia del sonido. Muchos japoneses que no entienden el portugués, cuando van a Lisboa lloran escuchando cantar fado. En mi caso, hay composiciones rusas clásicas de las que no entiendo una palabra, pero me emocionan. Así es como el lenguaje llega al núcleo central de lo humano. Es difícil emocionarnos con algo muy racional. Lo racional se entiende, pero la emoción tiene que ver con lo que no es evidente, con lo que no está muy claro.
—Su escritura también se asocia mucho con lo visual. ¿Necesita ver los conceptos, llevarlos a una imagen?
—Me gusta que las ideas se puedan ver. No me gusta la abstracción, una buena idea debe ser transformada en una puerta, una silla, un cuerpo, algo que se pueda ver o dibujar. La mirada tiene que ver cosas concretas. Pero hay palabras que se pueden dibujar y otras que no. Puedo dibujar mal o bien una silla. Sin embargo, la palabra efectivamente no la puedo dibujar, no puedo mirar un efectivamente. Las imágenes tienen mucho poder. Por ejemplo, lo que sabemos popularmente de la teoría del caos, que es muy compleja, es que una mariposa cuando bate las alas puede provocar un terremoto en otra parte del mundo. Es interesante cómo la ciencia llegó a las personas con una metáfora. Eso tiene mucho poder. Si preguntas en la calle sobre la teoría del caos, te hablan de la mariposa. Es muy curioso porque puedes racionalizar, pero después tienes una imagen, y eso es lo que vas a recordar.
—Cuando recién empezó a publicar, recibió elogios de José Saramago. ¿Cómo fue su relación con él?
—Saramago tuvo una generosidad enorme, ha dicho cosas muy gratas sobre mi trabajo. Él ya era premio Nobel en ese momento, yo le tenía un gran respeto, pero también recibí el suyo, y yo era muy joven. Si no hubiera tenido calma, habría sido un peso muy grande para mí. Muchas veces pienso con lástima que Saramago no hubiera podido leer algunos libros que publiqué después de su muerte. Aprender a rezar en la era de la técnica, por ejemplo, que es un libro que ha creado algún impacto, o Viaje a la India. Ahora creo que es raro lo que dijo de mí antes de que hubiera escrito estos libros, cuando recién estaba empezando a ser traducido. Fue algo casi profético.
—En el prólogo de Enciclopedia, Antonio Sáez Delgado juega con el concepto de patria. Dice que para Fernando Pessoa la patria era la lengua portuguesa. ¿Cuál es su patria?
—Sí, la lengua es muy importante. Pero yo diría que el lugar donde me siento en mi patria es cuando tengo el cuerpo tranquilo. La alegría exuberante no es para mí muy cautivante, porque no se puede mantener mucho tiempo. No es fácil estar calmo, por eso cuando lo siento en mi cuerpo estoy bien. Estoy en mi patria.