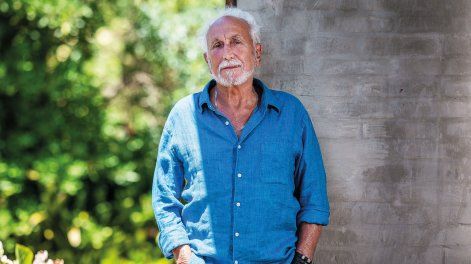Con apenas días de diferencia, y en plena disparada devaluatoria del peso, coincidieron en Buenos Aires dos presentaciones de libros sobre Uruguay. En el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), frente a la plana mayor del sello editorial internacional, los periodistas Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro acompañaron a Julio María Sanguinetti y José Mujica en el lanzamiento local de El horizonte (Editorial Penguin Libros), que reúne conversaciones entre ambos mandatarios. Toda una imagen sorprendente para los argentinos, acostumbrados a que sus dirigentes incumplan el rito institucional de pasarse el mando. Y en la sala del Museo de Bellas Artes, con editores de los principales matutinos locales, La Nación y Clarín, como moderadores, las protagonistas fueron dos mujeres. La periodista económica Silvia Naishtat y la fundadora de Equidad y Endeavor Argentina, la exsenadora María Eugenia Estenssoro. Ellas desglosaron algunas claves de su flamante Laboratorio Uruguay. Un ensayo que no oculta la mirada de las autoras sobre las claves de un fenómeno inédito en la historia argentina, según apuntan: el éxodo de sus élites económicas.
Las salas llenas para ambas presentaciones dan cuenta del interés que genera la actualidad de Uruguay o, más preciso, de su vínculo con los argentinos en un presente que escribe un nuevo capítulo de su crisis crónica. Un espejo que, desde el arco opositor local, parece caer a menudo en cierta idealización interesada, provocando miradas socarronas entre los que conocen también de dificultades cotidianas y desigualdad visible del supuesto paraíso uruguayo. Sin la palabra paraíso, pero sin ocultar tampoco su admiración desde los subtítulos, las autoras sumaron entrevistas con figuras diversas. De acá y allá, de un signo político y otro, historiadores, artistas y, por supuesto, empresarios y emprendedores tecnológicos. Un libro coral en el que da la sensación real de que hablaron con todo el mundo. Reunidas para Galería en el tradicional La Biela, el café de Recoleta, cuentan cómo nació el proyecto y qué puede aportar, para lectores de ambas orillas —el libro se presentará en los próximos meses en Uruguay—, esta reunión de voces convocadas para explicar el hecho de que 27.000 argentinos de buen pasar se hayan radicado en Uruguay en los últimos tres años.
“Nosotras interpretamos ese cambio así: el uruguayo tiene un orgullo de lo que ha logrado y ya no siente que los argentinos llegan y los avasallan —dice Estenssoro—. Los argentinos que fueron en este momento iban con la cabeza un poco gacha, y se encontraron con una sociedad más pacífica, a la que le va mejor en todos los aspectos. Hay una autoestima que marca la diferencia. Entonces la mirada hacia los argentinos, que pudo haber sido menos cariñosa que la de los argentinos hacia los uruguayos históricamente, también ha cambiado, porque Uruguay ha cambiado. Y Argentina también. En los noventa era el tiempo de Menem, de la farandulización de la política y la corrupción, pero lo que pasó 20 años después es mucho más brutal, empezando por la duplicación de la pobreza, que pasó del 20% al 40% : otra sociedad. Además, una economía que no sale de su crisis. Uruguay sale honrando sus deudas, enfrentando los problemas; nosotros zafando, no pagando, y así estamos 20 años después. Uruguay entró en una estabilidad mayor, y nosotros estamos en una situación tan dramática, tan crónica, que creo que nos miran hasta con un poco de benevolencia”.
 Lucía Topolansky también estuvo invitada al encuentro literario en la sala del Museo de Bellas Artes.
Lucía Topolansky también estuvo invitada al encuentro literario en la sala del Museo de Bellas Artes.
“Nosotros vamos ahora con más humildad —dice Naishtat—. A un país que supo pararse sobre sus propios pies. Que logra un desacople económico de los dos gigantes que tiene al lado. Un país que nace como estado tapón, logra salir de la crisis de principios de este siglo con una estrategia que le dio un rédito enorme. Significó un enorme esfuerzo para la sociedad uruguaya pero tuvo el apoyo del arco político. Veíamos, por ejemplo, que el ingreso por turismo de Uruguay es solo el 3% del ingreso de divisas, nada. Aumentó las exportaciones de carne y de las plantas de celulosa, el tercero es la soja, o sea, logró generar un ingreso de divisas importantes para un país que no era industrial, comenzó a tener una lógica industrial, con carne, textiles, soja, arroz, y la industria del conocimiento”.
Entre fotos de Bioy Casares, vecino de La Biela, y extrañas estatuas de Borges, las autoras cuentan que escribieron el libro porque están obsesionadas con la idea de que los países latinoamericanos no ingresen en la economía del conocimiento. “Argentina tenía todo para dar ese salto, los científicos con más polenta, premios Nobel —dice Estenssoro—. No lo hicimos, más bien expulsamos a nuestra generación dorada que podía ser el futuro. Muchos se fueron a Uruguay. Allí, durante la pandemia, aprovecharon su sistema científico que es mucho más pequeño, y nosotras no sabíamos que tenían ciencia, sí que tenían emprendedores de software muy buenos, pero ahí vimos que Uruguay sí podía seguir una estrategia basada en la innovación y el conocimiento para dar un salto. La ida de los emprendedores obviamente tiene un componente impositivo, pero también político, de no ver una salida para el país, inmerso en un discurso más del cincuenta o setenta del siglo pasado. Los que se van no son los profesionales de 2001, que se habían quedado sin trabajo. Estos tenían un muy buen trabajo, pero no veían un futuro para sus hijos. Cuando te explican eso, no es ya tan fácil reducirlos a los que se van para no pagar impuestos. Emigrar es siempre difícil, aunque sea al cercano Uruguay. Hay un paralelismo entre la fuga de cerebros de los sesenta y esta fuga de emprendedores”.
 El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, asistió como representante oficial del país.
El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, asistió como representante oficial del país.
“Además, los empresarios que se fueron, Galperín de Mercado Libre, o la gente de Globant, no trasladaron sus headquarters, que siguen estando en Argentina. Pero el hecho de que gente como ellos se radique en Uruguay quiere decir que hay decisiones que se empiezan a tomar en otro lado. Ejecutivos y sus familias, puestos de trabajo que se generan allá. Argentina tuvo mucho exilio político, desde los tiempos de Rosas. Y mucho económico, como en 2001 las clases medias, que aún hoy se siguen yendo. Pero las élites económicas no se habían ido nunca. Una generación dorada que creó las últimas multinacionales de la Argentina. Mercado Libre es la empresa más valiosa del continente, superando a Petrobras. Y acá lo demonizaron. Demonizar no solo como algo del discurso, porque Galperín estuvo fiscalizando las elecciones para el Pro (un empresario que no oculta su simpatía política), sino los cepos, las restricciones, los sindicatos bloqueando plantas, con Hugo Moyano recibido en la Casa Rosada como una de las personas más valiosas de la Argentina. Incluso invirtieron en una empresa que fracasó, Correo Envíos o algo así, para competir con Mercado Libre. ¿Qué pasa cuando las élites económicas dejan los países? Pasa Venezuela. Cuando se van los que toman decisiones de inversión, de empleo. Y no digo que Argentina sea Venezuela, ni muchísimo menos, pero es un llamado de alerta”, dice Naishtat.
En su trabajo, las autoras exponen líneas que van bastante más atrás del éxodo actual de las élites. Destacan el caso de Satellogic, que se fue en 2015. Una empresa que hace satélites económicos para el mundo, fundada por un matemático de la UBA, Emiliano Kargieman, llevó su idea a Invap, una empresa pública que “incubó” su compañía. “Pero necesitó un 70% de insumos críticos que debía importar y para eso necesitaba la firma de cinco ministros. Imposible operar en esas condiciones, y se fue a la zona franca de Montevideo —dice Naishtat—. La libertad operatoria para determinadas empresas, que necesitan una flexibilidad y una celeridad en sus operaciones, es imprescindible, si no es imposible. Ahora Uruguay en sus promociones dice que fabrica satélites. También pasó en 2008, con la pelea con el campo, que llevó a muchos innovadores agrícolas argentinos a terminar protagonizando un intercambio rico con los uruguayos, que son acaso más conservadores y reticentes al cambio”.
 Julio María Sanguinetti fue otro de los asistentes a la presentación, dejando clara una de las virtudes de Uruguay: la tolerancia entre líderes políticos.
Julio María Sanguinetti fue otro de los asistentes a la presentación, dejando clara una de las virtudes de Uruguay: la tolerancia entre líderes políticos.
“No nos resignamos a que el progreso pase de largo en Latinoamérica, y en Argentina como en Macondo —dice Estenssoro—. ¿Por qué, si tenemos talento humano, conocimiento, experiencia, recursos naturales? Tal vez el uruguayo, más lento y ordenado, está llegando más lejos que otros. Esa fue un poco la curiosidad que nos llevó a salir a hacer preguntas. Si el argentino lo lee como un espejo incómodo, no es la idea, sino que sea una herramienta que nos movilice”.
Estaba el riesgo de caer en idealizaciones, que a veces parecen parte del discurso opositor en Argentina. El señalamiento del espejo incómodo: miren qué bien hace todo Uruguay, no como nosotros.
S. N.: Este libro es un recorte, desde la mirada de dos argentinas sorprendidas por el fenómeno Uruguay. Y por qué lo elegían estos personajes que podrían estar en Londres, Nueva York o París. Y quisimos que estuvieran todos, de ambos países, de todo el arco ideológico. Es un recorte con ojos del asombro, y porque ante este éxodo, parecía bueno preguntarnos qué es Uruguay en la línea histórica de su relación con la Argentina. Uruguay puede exhibir una mejoría en diversos ámbitos que hablan de estabilidad, y un factor para nada menor, su laicidad. La Iglesia no está metida en lo público. Luego, hablan de república, no de nación, no existe el ser nacional. Esa idea del ser nacional que cuida que no nos contaminemos del exterior o de ideas foráneas, que acá sigue prevaleciendo, y atrasa. Hablan de ciudadano, no de pueblo. Esa raíz populista no está.
M. E. E.: Idealizar no, pero Uruguay tiene 10% de población bajo la línea de pobreza, según las estadísticas. Es muy importante, pero comparado con Latinoamérica, es bajo. Han logrado mantener a su clase media como pocos países de la región pudieron. Muchos uruguayos que se radicaron acá, en los setenta y ochenta vinieron a la presentación del libro, y nos decían que cuando vuelven ahora ven otro país, mucho más desarrollado. De todos los países de la región que han retornado a la democracia en los ochenta, Uruguay es un caso exitoso. Está mejor social, económica y políticamente. Pero tiene 10% de población bajo la línea de pobreza y 20% de pobreza en la infancia, que es imperdonable, porque los niños son el futuro del país. Y los números de jóvenes que abandonan el secundario son enormes. Si no hay una política específica para hacer algo frente a eso, se está incubando un gran problema social, y ninguno de los que hablamos, de los distintos partidos, tuvo una solución para plantear, porque obviamente no pasa solo por una transferencia de dinero. Futuro es una palabra que han olvidado nuestros políticos, como decimos en un capítulo del libro.
A la vista de los problemas que hay en el mundo desarrollado, ¿cómo pueden pensarse estas sociedades del conocimiento y desarrollo tecnológico sin verlas como sociedades para pocos, que profundizan brechas de desigualdad, en esta etapa del capitalismo?
S. N.: Sí, del capitalismo poco humano. Las sociedades de conocimiento generan empleo de calidad, y mucho empleo. Pero fijate que uno de los problemas de estas empresas es que no consiguen empleados. Si te quedás afuera de ese sistema, no podés generar demanda que lo abastezca, el tema de la alfabetización de las computadoras, de aprender su lenguaje, si no hay un sistema educativo que lo provea, que realmente se ocupe de que se aprenda. Uruguay tiene el muy interesante Plan Ceibal; acá tuvimos las computadoras de Conectar Igualdad y no tenemos conexión.
M. E. E.: El problema de la desigualdad es un problema en el mundo, como el de la crisis política. Justamente, lo que genera descontento es que hay sectores que se pueden incorporar al nuevo mundo y otros que no, porque los sistemas educativos no se adaptan, son anacrónicos y hay resistencia para adaptarse a ese mundo. Hay que pensar cómo entrar a la sociedad digital preparando a tu población. Irlanda es un caso emblemático, decidió ser un hub digital y transformó su realidad, que era históricamente difícil. ¿Por qué Latinoamérica se resiste a tomar decisiones estratégicas para entrar en ese camino de desarrollo? Creemos que Uruguay es un laboratorio que puede dar algunas claves.
 Laboratorio Uruguay, de Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro. Editorial Sudamericana, 2023, 320 páginas, ebook 354 pesos, tapa blanda 850 pesos.
Laboratorio Uruguay, de Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro. Editorial Sudamericana, 2023, 320 páginas, ebook 354 pesos, tapa blanda 850 pesos.


 +
+